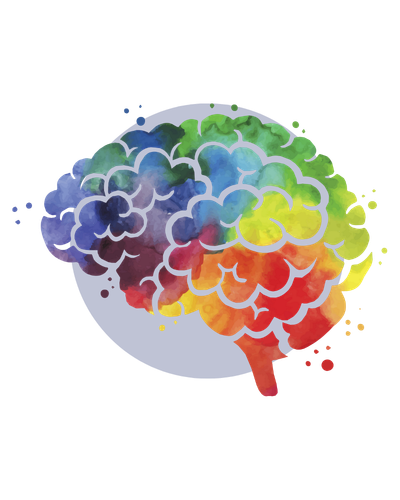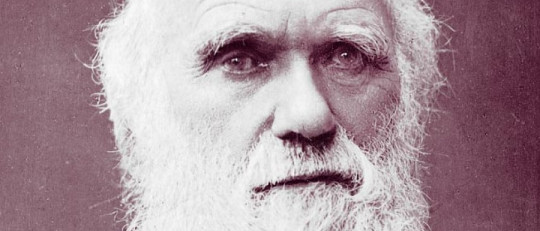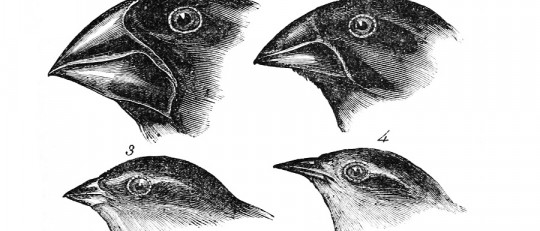El narcisismo es un fenómeno psicológico muy complejo del que aún queda mucho por investigar, pero lo que sabemos de él es que, entre otras cosas, da lugar a relaciones personales turbulentas. Por un lado, las personas narcisistas necesitan de la implicación de los demás para validarse y para mantener esa imagen idealizada que tienen de sí mismas. Pero por el otro, esas relaciones son unilaterales, porque el narcisismo va de la mano de una tendencia a negligir los sentimientos y los intereses de los demás.
Todo esto se complica aún más cuando el trato que mantenemos con una persona narcisista es muy cercano, incluso condicionado por el contexto familiar. Y cuando esa persona es, además, nuestra madre, el tipo de exposición dañina que tenemos a ese narcisismo no solo es constante, sino que además se produce durante la etapa de la vida en la que somos más vulnerables: la infancia.
Olga Fernández Txasko conoce bien estas dinámicas, porque se ha especializado en comprender la influencia que las madres narcisistas tienen en sus hijos e hijas. Por eso, hoy hablaremos con ella sobre hasta dónde llegan los efectos de ese tipo de crianza tóxica y qué se puede hacer ante esta a medida que crecemos.
Entrevista a Olga Fernández Txasko: Madres narcisistas y heridas invisibles
Olga Fernández Txasko es autora del libro Sobrevivir a una Madre Narcisista y coach especializada en las heridas emocionales causadas por los conflictos con una madre narcisista. En esta entrevista con ella, hablamos sobre el reto que supone el intentar superar una infancia difícil y marcada por la influencia del narcisismo en la crianza.

Olga Fernández Txasko
Olga Fernández Txasko
Coach de Vida especializada en Heridas de la Infancia/Madre Narcisista
¿Por qué cuesta tanto reconocer o nombrar el daño emocional cuando viene de una madre?
Porque cuando eres niño, tu madre es lo único que conoces. Ella es tu mundo, tu primera referencia de amor, de seguridad y de identidad. Si esa madre es narcisista, aprendes a adaptarte a su forma de ser para sobrevivir: callando lo que sientes, minimizando tu dolor, creyendo que el problema eres tú. No tienes con qué comparar, porque no conoces otra manera de ser tratado. Para un niño, lo “normal” es aquello que vive cada día, aunque duela.
Con el tiempo, este patrón se integra tan profundamente que en la vida adulta cuesta diferenciar entre lo que fue amor y lo que fue manipulación o maltrato emocional. Además, hay una carga muy fuerte de vergüenza: ¿cómo admitir que tu propia madre fue quien te hirió? Nombrar ese daño es doloroso porque rompe un tabú familiar y social, pero también porque implica enfrentarse a una verdad que toca lo más sagrado: la relación con quien debería haberte cuidado.
¿Qué tipo de heridas invisibles deja este tipo de vínculo y cómo se manifiestan en la vida adulta?
Las heridas invisibles que deja una madre narcisista son profundas y marcan la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. De niños, aprendemos que nuestras emociones no tienen cabida, que lo importante es lo que la madre espera de nosotros, y poco a poco dejamos de escucharnos. Crecemos con la herida de identidad —no saber quién somos realmente—, la herida de no sentirnos suficientes y la herida de abandono emocional, porque nunca recibimos la validación ni el amor incondicional que necesitábamos.
En la vida adulta, esas heridas se traducen en realidades muy dolorosas que muchas veces no asociamos con la infancia. Por ejemplo, aparecen relaciones conflictivas o de desigualdad de poder, donde damos mucho más de lo que recibimos o toleramos abusos emocionales porque nos resulta familiar. El patrón aprendido con la madre se repite con parejas, amistades o incluso en el trabajo: nos cuesta ocupar nuestro lugar, nos conformamos con menos de lo que merecemos y sentimos miedo de perder la relación si ponemos un límite.
También es muy común el síndrome del impostor en el ámbito laboral. Al haber crecido bajo la crítica constante, sentimos que nunca es suficiente lo que hacemos, que en cualquier momento alguien descubrirá que “no valemos” o “no somos capaces”. Eso nos lleva a la autoexigencia extrema o, al contrario, a la procrastinación, porque el miedo a fallar nos paraliza. Muchas personas hijos de madres narcisistas se bloquean frente a sus propios proyectos, no porque no tengan capacidad, sino porque la voz interior de la infancia les repite que no serán aceptadas si no alcanzan la perfección.
Otro efecto doloroso es que, aunque no lo queramos, muchas veces repetimos la historia con nuestros hijos. No porque deseemos hacerles daño, sino porque solo podemos dar lo que tenemos y lo que aprendimos. Si no hemos trabajado nuestras heridas, reaccionamos con los mismos patrones de control, exigencia o invalidación que recibimos. Esto genera mucha culpa en la maternidad y la paternidad, porque sentimos que estamos reproduciendo justo aquello que juramos no repetir.
Al final, si esas heridas no se trabajan, son ellas las que dirigen nuestra vida. Decisiones, relaciones, trabajo, autoestima… todo queda condicionado por el trauma no resuelto. Es como llevar un guion invisible escrito en la infancia, que seguimos representando sin darnos cuenta. Solo cuando nos atrevemos a mirar de frente ese dolor y a sanar, podemos dejar de vivir en piloto automático y empezar a elegir desde la libertad y no desde la herida.
¿Lo que te llevó a escribir el libro Sobrevivir a una madre narcisista es el deseo de ayudar a reconocer esas secuelas emocionales sutiles?
Sí, absolutamente. Durante años, yo misma sentí que algo no encajaba, pero no sabía ponerle nombre. Vivía con esa sensación de vacío, de culpa permanente, de miedo a equivocarme, de ansiedad, depresión y tristeza crónica… y lo había normalizado.
Lo que me llevó a escribir Sobrevivir a una madre narcisista fue precisamente ese deseo: poner palabras a un dolor que tantas personas sienten pero no saben cómo explicar.
Muchas de esas secuelas son sutiles: dificultad para confiar, miedo a ser rechazados, necesidad de agradar, sentir que nunca se es suficiente. Pero esas sutilezas marcan una vida entera. El libro no solo busca dar claridad, sino también un camino de salida. Incluí más de 40 ejercicios prácticos basados en mi Método RAN, reconocer, aceptar, nutrir, porque sé que el cambio no ocurre solo con entender, sino con transformar la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Es un libro para reconocer la herida, pero sobre todo para empezar a sanar y reconectar con el yo auténtico.
Cuando descubrí de donde venían la mayoría de mis “problemas”, leí todo lo que encontré. En aquella época, año 2006, lo que encontré eran libros solo en inglés y me ayudaron mucho a entender por qué sentía tanto dolor, angustia, tristeza … pero en ninguno encontré los pasos para salir de ese vacío, así que en el libro recojo lo que yo misma practiqué y aprendí con los mayores expertos en el tema durante varios años para llegar a dejar atrás el dolor vivido en la infancia.
En tu experiencia, ¿cuáles son los síntomas más comunes que presentan las hijas e hijos de madres narcisistas en las relaciones personales que desarrollan en la adultez?
Lo más común es que el dolor de la infancia se repite en la forma de relacionarnos. Muchas personas sienten una necesidad constante de agradar y un miedo enorme a ser abandonadas. Esto las lleva a dar demasiado en sus relaciones y a aceptar muy poco a cambio.
Otros viven con una desconfianza continua: esperan la crítica, el ataque, la traición, porque eso fue lo que conocieron de pequeños. Y está la dificultad para poner límites: decir “no” se siente como traición, como algo egoísta, y entonces se sobrecargan emocionalmente, incluso llegando al agotamiento o la ansiedad.
Aquí aparece un síntoma central: la culpa. La culpa se siembra desde la infancia, cuando la madre narcisista transmite al niño que existe solo para satisfacer sus necesidades, que no puede tener deseos propios y que poner límites equivale a ser egoísta o desagradecido. El niño aprende a reprimir lo que siente para no “hacer sufrir” a su madre. Esa programación interna se arrastra a la adultez y hace que cada vez que intentamos defendernos o poner distancia, sintamos que estamos haciendo algo malo, que no somos buenas hijas o hijos.
En casi todos los casos, aparece también la autocrítica feroz: una voz interna que repite las frases de la madre —“eres egoísta”, “eres difícil”, “nadie te va a querer”—. Esa voz puede sabotear tanto la vida de pareja como las relaciones laborales y de amistad. Es como vivir con un juez interno que nunca descansa.
Y por supuesto aunque nos duela, repetimos patrones, esto es, terminamos pareciéndonos a nuestra madre, terminamos controlando, gritando, victimizándonos… es lo que aprendimos, y la reacción del dolor que llevamos al no sentirnos valorados, queridos, suficientes… una vez más la herida es la que controla nuestra vida si no la trabajamos.
¿Cómo se perpetúan estos patrones en nuestras relaciones de pareja, laborales o de amistad?
Se perpetúan porque lo que vivimos de niños queda grabado como “normalidad”. Si aprendimos que el amor siempre venía acompañado de control o de crítica, de adultos confundimos esos comportamientos con afecto. Por eso acabamos en relaciones de pareja tóxicas, con dinámicas de manipulación o desigualdad de poder.
En el ámbito laboral, se traduce en aceptar jefes abusivos o cargas de trabajo excesivas sin quejarnos, porque sentimos que poner un límite sería un riesgo. En las amistades, muchas veces damos demasiado, sostenemos vínculos unilaterales y nos cuesta alejarnos de personas que nos restan energía.
Es como si lleváramos un guion invisible escrito en la infancia, que seguimos representando de adultos sin darnos cuenta. La buena noticia es que se puede reescribir, pero solo si nos atrevemos a mirar las heridas y trabajarlas conscientemente.
¿Qué rol juega la culpa en quienes intentan distanciarse o poner límites a una madre narcisista?
La culpa es, sin duda, la mayor cadena invisible que mantiene atrapadas a muchas hijas e hijos de madres narcisistas. Como explicaba antes, se instala en la infancia: desde pequeños aprendemos que nuestra misión es satisfacer, obedecer y no incomodar. Cuando un niño intenta expresar su necesidad, poner un límite o simplemente decir “no”, la madre lo castiga con críticas, reproches o silencios. El mensaje que queda grabado es claro: “si te proteges o me contradices, eres egoísta, ingrato o un mal hijo”.
De adultos, esa programación se activa automáticamente cada vez que queremos protegernos. Decir “no” a un comentario hiriente, poner distancia o simplemente decidir cuidar de nuestra propia vida despierta un torbellino de culpa. No hace falta que la madre esté delante para reprocharlo: la voz crítica ya vive dentro de nosotros y nos acusa de ser “malos hijos”.
Este sentimiento de culpa hace que muchas personas vuelvan una y otra vez a la relación tóxica, incluso después de haberse alejado. La culpa genera un nudo en el pecho, una sensación de estar fallando al deber más sagrado, que es cuidar de la madre. Por eso, sanar implica reeducar esa voz interna y entender que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad y amor propio. Solo así se puede romper el ciclo y empezar a vivir desde la libertad en lugar de desde la herida.
¿Cuál suele ser el mayor desafío interno que enfrentan quienes deciden sanar este vínculo materno tan complejo?
El mayor desafío es aceptar la verdad. Reconocer que tu madre no fue ese refugio que necesitabas, sino la fuente del dolor, es un duelo muy duro. Muchas personas se resisten porque preferirían seguir con la ilusión de que algún día ella cambiará.
El otro gran reto es reconstruir la identidad. Si has vivido toda tu vida bajo la mirada materna, ¿quién eres cuando esa mirada ya no dicta tus pasos? Sanar significa aprender a escucharte, a validarte, a tomar tus propias decisiones sin esperar la aprobación externa. Y eso da miedo, porque implica dejar atrás la identidad impuesta para atreverte a ser tú. Cuesta mucho reconocerse y amarse.
Por último tenemos que aprender a sentirnos seguros y en paz, hemos vivido toda una vida en alerta, mirando a nuestra madre, tratando de averiguar si estaba de buen humor o no, adivinando si seríamos merecedores de ser considerados buenos hijos, y de adultos si queremos dejar atrás todo el dolor nos toca entrenar a nuestro sistema nervioso a sentirse seguro.
¿Cómo se aprende a poner límites saludables sin sentirse una “mala hija” o “egoísta”?
Aprender a poner límites a una madre narcisista es uno de los pasos más difíciles del proceso de sanación, porque toca de lleno la herida de la culpa. Desde la infancia nos enseñaron que nuestro valor estaba en obedecer, callar y no incomodar, así que cada vez que intentamos protegernos, sentimos que estamos siendo egoístas o malos hijos.
Se aprende poco a poco, empezando por comprender que un límite no es un rechazo, sino un acto de autocuidado. Decir “no” al abuso, a la manipulación o al chantaje es decir “sí” a la vida, a la salud emocional y a la dignidad.
Al principio duele, porque la programación interna salta: nos sentimos malos hijos. Pero con práctica y con acompañamiento, entendemos que no estamos rechazando a la madre, sino rechazando el maltrato. Es distinto. Un límite no destruye vínculos sanos, los protege; y en el caso de vínculos tóxicos, nos da la oportunidad de construir una vida libre.
¿Qué significa para ti “reconectar con el yo auténtico” después de haber crecido bajo una identidad impuesta?
Significa descubrir a esa niña que fue silenciada. El yo auténtico es tu esencia: lo que sentías, soñabas y deseabas antes de que te impusieran un papel.
Reconectar con él es quitarse la máscara de la hija perfecta, complaciente o rebelde y empezar a vivir desde la verdad. Es aprender a escuchar lo que quieres, validar lo que sientes y elegir tu camino sin miedo a perder amor. Para mí, ese es el verdadero final del proceso de sanación: recuperar la libertad de ser quien realmente eres y construir relaciones desde tu autenticidad y no desde la herida.
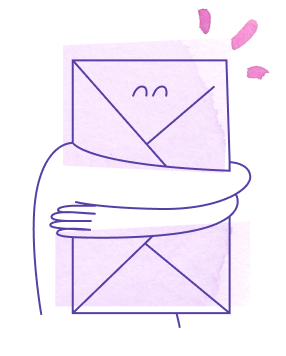
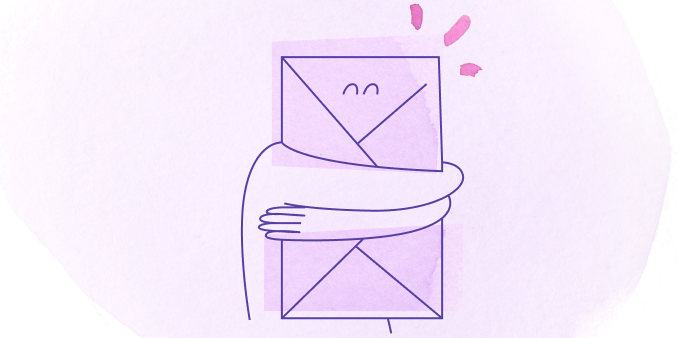
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad