En muchos aspectos, el pasado influye en nuestro día a día de manera inconsciente. Las formas de pensar sobre nosotros mismos y sobre el mundo condicionan cómo nos comportamos ante nosotros mismos y ante los demás... Aunque no nos demos cuenta de ello.
Esto se nota especialmente en casos extremos en los que la salud mental se ve dañada, ya sea mediante el trauma o a través de otras psicopatologías que pueden tener su origen en problemas sufridos en la infancia o en crisis pasadas. Pero lo cierto es que no es necesario haber desarrollado un trastorno psicológico para que ciertas maneras de interpretar la realidad se nos hayan quedado pequeñas y nos aporten más malestar que soluciones. Por eso, profesionales de la psicología como Ana Ocaña llevan décadas trabajando para ayudar a sus pacientes a romper esos marcos cognitivos tan rígidos y adoptar otros que se adapten mejor a su presente y a su potencial.
Entrevista a Ana Ocaña: cómo el pasado repercute en el presente
La psicóloga sanitaria Ana Ocaña lleva más de dos décadas trabajando en el mundo de la terapia para ayudar a las personas a desprenderse de las maneras de pensar que les han estado limitando. En esta charla con ella hablamos sobre cómo el pasado repercute en el presente a través de esquemas mentales que tenemos muy interiorizados y que repetimos día a día sin darnos cuenta.
¿Por qué, aunque queramos cambiar, muchas veces seguimos repitiendo patrones emocionales o relacionales del pasado?
Esta es una de las preguntas más comunes de las personas que acuden a terapia y creo, que del público en general y la respuesta está en cómo el cerebro procesa las experiencias. Desde la psicología, entendemos que nuestro cerebro es como un gran armario lleno de estanterías, cajones y espacios varios donde contenemos nuestros recuerdos; algunos más a la vista y otros más ocultos. Cuando vivimos una experiencia, especialmente en la infancia, el cerebro crea atajos para interpretar la realidad y saber cómo reaccionar de forma más rápida y preservativa. A estos atajos los llamamos modelos mentales o esquemas cognitivos que se asocian con determinadas emociones y sensaciones, contextos y situaciones.
Con el tiempo, estos esquemas se consolidan por la repetición y actúan como un piloto automático que dirige nuestro mundo funcional, psicológico y emocional sin que en la mayoría de las ocasiones nos demos cuenta, es decir que pasan a ser un automatismo inconsciente que nos ahorra energía pero que no registramos en el consciente sino que se ubica en el espacio reservado al insconsciente. Este mecanismo se parece mucho a la tarea de conducir: al principio lo hacemos despacito, con cuidado y fijándonos mucho, y con los años no sabemos ni tan siquiera narrar como hemos llegado a un determinado lugar que visitamos con frecuencia; ni que decir tiene de los peatones, semáforos, bifurcaciones, etc que hemos salvado.
Aunque conscientemente queramos actuar de otra manera, estos esquemas subconscientes tienen una gran inercia gracias a que resuelven de alguna forma las situaciones con un gran nivel de economía mental, pese a que quizá no sea ni la mejor versión ni aporte el resultado que esperamos. Lo que decíamos, es como intentar cambiar una ruta que siempre has seguido en el coche: tu mente te empuja a tomar el mismo camino de siempre porque es lo que conoce y lo que considera seguro. Por eso, para cambiar, no basta con desearlo, es necesario desmantelar esos esquemas antiguos y construir unos nuevos de forma consciente algo que con tantas inercias es complejo hacer solo/a.
¿De qué manera las experiencias tempranas moldean la forma en que pensamos, sentimos y actuamos en la adultez?
Las experiencias que vivimos en nuestra infancia son cruciales porque es cuando nuestro cerebro está en pleno desarrollo. Esas primeras vivencias son los cimientos sobre los que construimos nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Por ejemplo, si un niño crece en un entorno donde sus emociones son validadas, aprende que sus sentimientos son importantes. Esto fomenta una relación sana con sus emociones. En cambio, si sus emociones son ignoradas o castigadas, el niño puede aprender a reprimirlas, lo que puede derivar en problemas para gestionarlas en la adultez.
No hay que olvidar que a pesar de que los humanos somos el mamífero más evolucionado, llegamos al mundo en un estado de indefensión total. Nacemos incapaces de valernos por nosotros mismos, a diferencia de la mayoría de los animales que en poco tiempo logran ponerse de pie y buscar su sustento. Esta aparente fragilidad, sin embargo, es la base de nuestra mayor fortaleza. La naturaleza, en su infinita sabiduría, apostó por la plasticidad de nuestro cerebro, confiando en que a través de las dendritas y un largo periodo de maduración, podríamos aprender, adaptarnos y desarrollar un repertorio de capacidades sin parangón en el reino animal.
Esa vulnerabilidad inicial nos obliga a depender completamente de nuestros cuidadores a través del sistema de apego. Este vínculo primordial nos expone a la influencia de los adultos y del entorno que nos cría, con todas las consecuencias que ello conlleva. Es en este largo y decisivo periodo de dependencia donde se forja nuestra identidad, se construyen nuestras primeras relaciones y se sientan las bases de nuestra salud mental. Este proceso, aunque nos hace susceptibles a las heridas emocionales, es también el que nos permite desplegar todo nuestro potencial y convertirnos en los seres complejos y adaptativos que somos.
En la edad adulta, esos patrones se manifiestan de muchas maneras. La forma en que nos relacionamos, nuestras inseguridades, nuestra capacidad para manejar la frustración o el éxito que buscamos o que sobreentemos merecer, e incluso nuestra manera de comunicarnos, a menudo tienen sus raíces en esas primeras interacciones.
Desde tu punto de vista como psicóloga, ¿cómo se forman los modelos mentales o esquemas cognitivos sobre nosotros mismos y el mundo?
Los esquemas cognitivos se forman a partir de las experiencias significativas y repetidas, sobre todo en la infancia. El cerebro infantil es una esponja que absorbe información del entorno para crear un mapa de la realidad. Este mapa no es solo lógico, sino que está profundamente teñido por las emociones y la interpretación que le damos a cada evento, es decir es un mapa vivencial.
Por ejemplo, si un niño escucha constantemente que es “torpe”, su mente puede crear el esquema de que “soy una persona torpe”. Incluso si en el futuro logra tener éxito, ese esquema subconsciente puede seguir influyendo en su autoimagen y su toma de decisiones. Estos esquemas actúan como un filtro que procesa la información y determina cómo nos sentimos, cómo nos vemos y cómo nos enfrentamos al mundo.
¿Qué impacto tienen los modelos parentales exigentes o poco afectivos en el desarrollo de la autoestima?
Es un punto crucial. Los modelos parentales son fundamentales para la construcción de la autoestima y como ya hemos comentado para forjar la base de la identidad y la pontencialidad. Un entorno parental exigente o poco afectivo puede generar una autoestima frágil. Cuando un niño crece con padres que demandan un alto nivel de rendimiento sin ofrecer validación emocional, puede desarrollar la creencia de que su valor depende de sus logros. En consecuencia, se convierten en adultos con una necesidad constante de aprobación externa y con un profundo miedo al fracaso, lo cual es perjudicial para su autoestima.
Así, si bien la exigencia desmedida puede generar adultos perfeccionistas y ansiosos, la negligencia y la ausencia de límites son igual de perjudiciales. La negligencia emocional enseña al niño que sus sentimientos y necesidades no son importantes, que no puede contar con los adultos para su bienestar, cultivando una profunda sensación de abandono y la creencia de que el mundo es un lugar hostil. Por otro lado, la falta de límites priva al niño de la estructura y la seguridad necesarias para desarrollarse.
Un niño sin límites claros se siente perdido y sin guía, lo que puede llevar a una baja tolerancia a la frustración y a la dificultad para autorregularse y convivir en sociedad. En esencia, ambos extremos impiden que el niño construya un apego seguro y una imagen sana de sí mismo. La crianza exitosa reside en el equilibrio: ofrecer una base sólida de amor y validación emocional, junto con la firmeza de unos límites que guíen al niño en su camino hacia la independencia y la responsabilidad.
Por otro lado, la falta de afecto puede hacer que el niño interiorice la idea de que no es digno de amor o atención, lo cual puede llevar a sentimientos de inseguridad o abandono en la vida adulta. Es por esto que el ejemplo, la validación emocional y el afecto son tan importantes en la crianza, ya que construyen una base segura sobre la cual el niño puede desarrollar un sentido de valor intrínseco.
¿Es posible que muchas dificultades afectivas actuales —como miedo al rechazo, dependencia o evitación— estén directamente vinculadas al pasado no procesado?
Sí, por supuesto. La mayoría de las dificultades afectivas que vemos en la consulta, como la dependencia emocional, la evitación del compromiso o un miedo intenso al rechazo, suelen ser la manifestación de experiencias pasadas que no han sido resueltas. Cuando una persona ha experimentado una herida emocional, por ejemplo, el rechazo en su infancia, su cerebro puede desarrollar mecanismos de protección para evitar que esa herida se vuelva a abrir.
El miedo al rechazo, en este caso, se convierte en una especie de alarma interna que se activa ante cualquier situación que el cerebro interprete como una amenaza. Por eso es tan importante trabajar el pasado. La terapia ayuda a procesar esas experiencias y a entender por qué ciertos patrones se repiten, lo que nos permite actuar de manera consciente y no desde el piloto automático del trauma.
¿Cómo define la psicología actual el trauma y qué diferencia hay entre un trauma evidente y uno más sutil o relacional?
Actualmente, la psicología no solo define el trauma como un evento único y catastrófico, como un accidente o un desastre natural. También se ha ampliado el concepto para incluir el trauma relacional o sutil. Este tipo de trauma no es un evento puntual, sino el resultado de experiencias dañinas y repetitivas dentro de las relaciones, como la negligencia emocional, la falta de afecto, el abandono o la crítica constante.
La diferencia clave radica en la naturaleza del evento. Mientras que un trauma evidente es como una herida grande y visible, el trauma relacional es como mil pequeñas heridas que se acumulan con el tiempo. Ambas son igualmente dolorosas, pero el trauma sutil a menudo es más difícil de identificar porque no hay un evento claro al que culpar. Por eso es importante trabajar en consulta para identificar y sanar este tipo de heridas ocultas.
¿Cómo puede ayudarnos la terapia a resignificar las experiencias del pasado para vivir con mayor libertad en el presente?
La terapia es un espacio seguro y estructurado para explorar y procesar esas experiencias no resueltas. La clave no es borrar el pasado, sino resignificarlo. El objetivo no es olvidar lo que pasó, sino cambiar la narrativa que tenemos sobre lo que sucedió. En terapia, la persona puede revisar esas experiencias dolorosas bajo una nueva luz, entendiendo el por qué de sus miedos y patrones desde el aquí y el ahora, con los recursos que tiene en la actualidad y de la mano de un terapeuta que le asistirá y le acompañará en el proceso.
Esto nos permite dejar de ser víctimas de nuestra historia para convertirnos en protagonistas que pueden escribir un nuevo capítulo y re-narrar lo acontecido poniendo la responsabilidad de lo ocurrido en el/la/los responsables y liberarnos de la pregunta eterna de si podríamos haberlo hecho mejor o haber hecho algo para remediarlo. La terapia nos da las herramientas para desaprender los patrones dañinos y desarrollar nuevas formas de pensar, sentir y actuar liberándonos de esa carga tan pesada que suponen la culpa y la vergüenza que acompañan siempre a los traumas de la infancia y la juventud.
Al final, se trata de sanar para recuperar nuestra autonomía emocional y vivir con más libertad en el presente sin llevar a cuestas por defecto la mochila de 300 kilos o el corsé que no sabemos como hemos terminando llevando debajo de la camisa y que no son nuestros sino que forman parte del acumular pedacitos de recuerdo de lo que nos ha pasado.
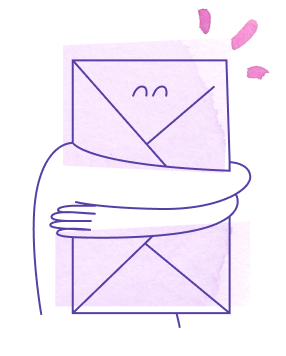
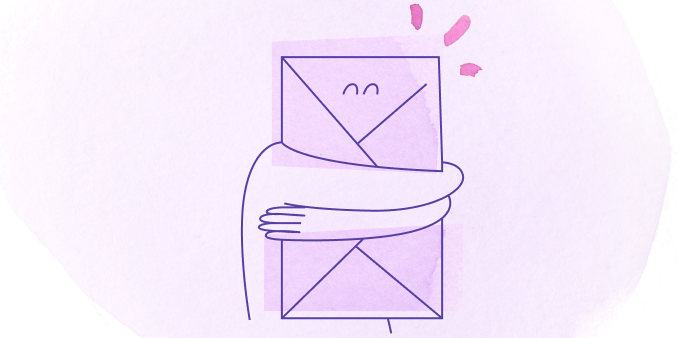
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad

-small-16_9.jpg)
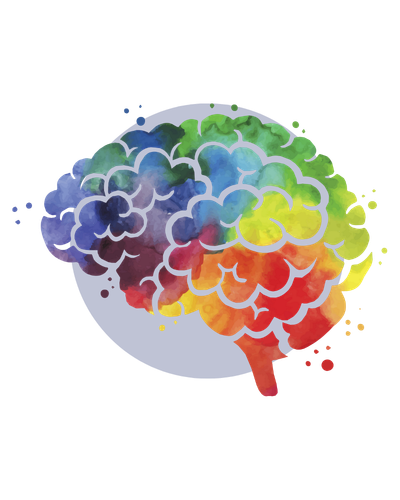
-medium.jpg)












