De Lucrecia Borgia se han dicho muchas cosas: que era frívola y lujuriosa, que cometía incesto con su hermano y con su padre, que promovió una serie de asesinatos y que incluso fue ella misma, con un poderoso veneno, quien los llevó a cabo… Nada más que leyenda negra, espoleada por sus enemigos y por la distancia histórica. Lucrecia Borgia (1480-1519) tuvo la desgracia de nacer en el seno de una familia demasiado poderosa.
Desde muy joven se convirtió en el peón de su padre, el papa Alejandro VI, que, a través de una serie de matrimonios (que deshizo a su conveniencia, dependiendo de sus intereses políticos) ligó para siempre a su única hija al devenir político de los Borgia y del papado. Lucrecia no fue más que una víctima. Hoy hablamos de la hija del papa Alejandro VI y hacemos un repaso a la triste vida de esta mujer, injustamente atacada por la leyenda negra: Lucrecia Borgia.
Breve biografía de Lucrecia Borgia, la desdichada hija del papa Alejandro VI
Gran parte de esta leyenda negra se forjó tras la anulación de su primer matrimonio con Giovanni Sforza. Cuando la unión ya no tenía ninguna ventaja política para Alejandro VI, este procedió (como papa que era) a anular el matrimonio, bajo el pretexto de que este no se había consumado. Humillado, Giovanni empezó a esparcir el rumor de que su ex-esposa era una libidinosa que se había acostado incluso con su propio padre.
¿Qué hay de cierto en estas palabras? ¿Es verdad que Lucrecia mantuvo relaciones con el papa, así como con su hermano César? No existe ningún testimonio fehaciente, más allá de los rumores malintencionados, que acredite semejante acusación. Pero empecemos por el principio. ¿Quién era Lucrecia Borgia y por qué era tan importante en el tablero de ajedrez itálico?
La hija del papa
Cuando Lucrecia nació, el 18 de abril de 1480, su padre, Rodrigo Borgia, todavía no era papa, pero sí cardenal. La niña había nacido fruto de sus amores con Vanozza Catanei, que dio al futuro papa tres hijos más: César, Juan y Jofre.
Los Borgia eran originarios de Xátiva, Valencia. Su apellido original era Borja, pero más tarde, cuando accedieron al Vaticano, cambiaron el sonido por un Borgia mucho más italianizante. Rodrigo, el padre de Lucrecia, era sobrino del papa Calixto III, también Borgia, y gracias a su relación y al habitual nepotismo de la época, pronto se vio ordenado cardenal.
Vanozza, una de las amantes de Rodrigo (pues tuvo muchas más, que le dieron más hijos) estaba casada con un funcionario del Vaticano. Retirada en Subiaco, un paraje bucólico a pocos kilómetros de Roma, dio a luz allí a Lucrecia, que se crió en el palacio de los Orsini, con una prima del propio Rodrigo, Adriana del Milà. Más tarde, y como era usual en las damas del Renacimiento, fue instruida por eminentes humanistas en griego, latín, música, danza y poesía, por lo que la joven Lucrecia se convirtió en una mujer extraordinariamente culta.
En el siglo XV no era para nada inusual que los dignatarios eclesiásticos tuvieran hijos. Si bien desde la reforma gregoriana del siglo XII estos hijos se consideraban ilegítimos y no podían acceder a los bienes de la Iglesia, ello no era obstáculo para que sus ilustres progenitores les otorgaran cargos elevados (a menudo, a una edad excesivamente joven), rentas y, por supuesto, matrimonios ventajosos con la aristocracia y la burguesía más importante de la península.
Ese era el destino de aquella niña rubia y pálida, cuyo primer contrato matrimonial se proyectó cuando tenía solo once años, con un noble valenciano, Querubín Juan de Centelles. Sin embargo, el proyecto no prosperó, entre otras cosas, porque, en 1492, el padre de Lucrecia había sido elegido papa con el nombre de Alejandro VI. Un “simple” noble valenciano no era suficiente para la hija del papa.

El pobre peón de ajedrez
A partir de los doce años y hasta los veintiuno, la vida de Lucrecia será una vorágine de compromisos y enlaces matrimoniales orquestados por su padre el papa. La supuesta “envenenadora”, la muchacha “intrigante” y “lujuriosa” no fue más que un pobre peón de ajedrez en manos poderosas.
En 1493, un año después de que su padre fuera elegido papa, Lucrecia, con solo doce años, se ve obligada a contraer matrimonio con Giovanni Sforza, perteneciente a la poderosa familia que gobernaba Milán. En aquellos días, la unión era muy ventajosa para los intereses papales, puesto que el ducado de Milán, además de ser uno de los más poderosos de la península italiana, representaba un tapón para la expansión de la vecina Francia.
Primer matrimonio: anulado
La boda se lleva a cabo, pero apenas dura unos meses. Pronto, Alejandro VI se da cuenta del error. Ludovico el Moro, cabeza de la familia Sforza en Milán, no es el aliado tan perfecto que había pensado. Los intereses políticos animan una alianza hacia otros derroteros, por lo que el papa no duda en anular el matrimonio de su hija (el matrimonio que él mismo le había impuesto) bajo la justificación de que no había sido consumado y que, además, Giovanni Sforza es “impotente”.
No sabemos si esto es verdad o si fue una mera excusa para acabar con un enlace que ya no interesaba. Parece más plausible pensar lo último, puesto que Lucrecia, retirada a un convento desde la anulación, dio a luz a un niño, Giovanni, cuya paternidad, a pesar de que las malas lenguas se esforzaron en otorgar a César, el hermano de la joven, parece probable que fuera de su exmarido. El hecho de que la joven se recluyera en un convento parece confirmarlo; si la anulación matrimonial se había hecho en base a una supuesta falta de consumación, un hijo ponía en peligro la credibilidad del veredicto.
La humillación sufrida por Giovanni Sforza, que se vio obligado a firmar un documento conforme reconocía su impotencia, le impulsó a realizar una serie de comentarios que, seguramente, carecen de cualquier viso de realidad. Por ejemplo, en una ocasión dijo aquello de que “el papa quiere alejar de mi lo que reserva para él”, dando a entender que Alejandro VI mantenía relaciones carnales con su propia hija. Este es el germen de la leyenda negra que se cernió sobre Lucrecia y que solo fue acrecentándose con los años y a medida que su familia iba ganando enemigos.

Segundo matrimonio: muerte sospechosa
Liberada Lucrecia de su primer matrimonio, Alejandro VI le buscó otro marido que estuviera más acorde con sus intereses. El afortunado fue Alfonso, hijo ilegítimo del rey de Nápoles. Parece ser que, en este caso, los dos jóvenes se enamoraron profundamente; compartían gustos y sus caracteres eran muy compatibles. ¿Era posible que a los intereses del padre se sumara la felicidad de la pobre hija?
Pues no. No podía ser. De nuevo, la alianza con el rey de Nápoles decayó. Al parecer, el matrimonio de Lucrecia y Alfonso era solo un paso para la gran jugada, que era casar a César (a quien Alejandro había sacado ya del cardenalato) con la mismísima hija del rey. Al no fructificar el asunto, el pontífice decidió que el matrimonio de Lucrecia con Alfonso debía terminar. En esta ocasión, no era posible mediante una anulación, puesto que la joven había dado a luz a un hijo de su esposo…
Una noche del año 1500, Alfonso fue asaltado en las calles de Roma, donde se había instalado con su esposa e hijo, y brutalmente apuñalado. Aún con vida, fue trasladado a sus aposentos, donde la fiel Lucrecia, sospechando probablemente una mano negra (y bastante cercana) tras el atentado, no se separó de su lecho. Solo salió cuando su hermano César (o su padre, según otras fuentes) la llamó. Cuando volvió, su marido ya estaba muerto; según le dijeron, porque, al caerse de la cama, se había producido una terrible hemorragia…
Lucrecia entró en una profunda depresión. No solo se daba cuenta de lo poco que importaba su felicidad a su propia familia, sino que se daba cuenta hasta donde estaban dispuestos a llegar por el poder. Además, había amado sinceramente a Alfonso, el único que le había dado un poco de alegría y de amor en su triste existencia. Destrozada, se recluyó en el castillo de Napi y pintó las paredes de sus estancias de negro. No quería saber nada de su padre ni de su hermano.
Tercer matrimonio y una merecida paz
¡Ingenua Lucrecia! Ella era la hija del papa. No podía soñar una vida de reclusión y paz. Pronto, fue convencida por el pontífice para que abandonara su encierro y se desposara (¡de nuevo!) por el bien de la familia. El afortunado fue Alfonso d’Este, perteneciente a la poderosa familia que gobernaba Ferrara. A la corte de esta ciudad se desplazó Lucrecia, y allí se inició el que sería el periodo más estable y pacífico de su vida. Alejada por fin (y para siempre) de su intrigante familia, y a pesar de que su nuevo marido la ignoraba y frecuentaba amantes, en Ferrara Lucrecia se rodeó de intelectuales y artistas y dio rienda suelta a su extraordinaria cultura y refinamiento.
Su correspondencia con Pietro Bembo (1470-1547), uno de los humanistas más destacados de la época, muestra, una vez más, la altísima erudición de la duquesa de Ferrara (título que obtuvo en 1505, al morir el titular, Hércules, su suegro), así como su refinado gusto y su bondad. No en vano, y como cita la historiadora María Pilar Queralt del Hierro en su artículo La injusta mala fama de Lucrecia Borgia (ver bibliografía) Pierre Terrail Bayard, humanista francés en Ferrara, dice de ella que es “una perla en este mundo”. Efectivamente; fue gracias al mecenazgo de la nueva duquesa que Ferrara se volvió en un epicentro todavía más acusado de humanismo y cultura.
Lucrecia Borgia había encontrado, por fin, la paz. Sus últimos años de vida (de los veintiuno a los treinta y nueve) fueron apacibles y serenos, dedicada por completo a las artes y a la educación de sus hijos. La muerte le llegó demasiado pronto, el 24 de junio de 1519, de la mano de unas terribles fiebres puerperales. Es necesaria y urgente una revisión de la vida de Lucrecia Borgia para eliminar todos los visos de leyenda negra que aún persisten y que el Romanticismo, a través de sus novelas, obras de teatro y poemas (e incluso una ópera) contribuyó a acrecentar. Porque Lucrecia Borgia no fue más que una mujer desdichada que tuvo el infortunio de nacer en el seno de una familia ambiciosa, que no dudó en usarla como moneda de cambio para sus intereses políticos y económicos. Como ella misma firmaba en sus cartas: la “infelicísima”.

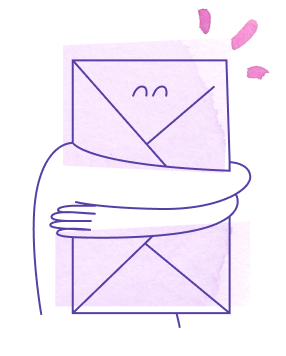
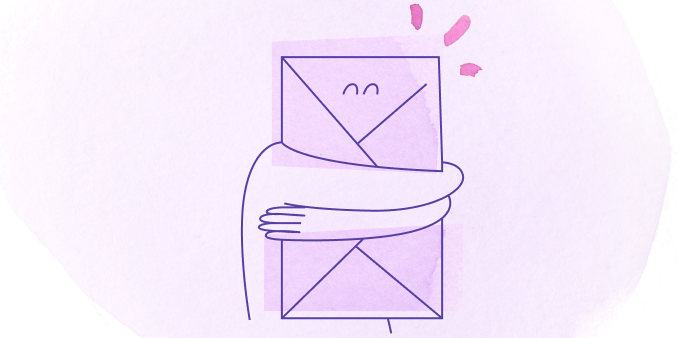
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad

















