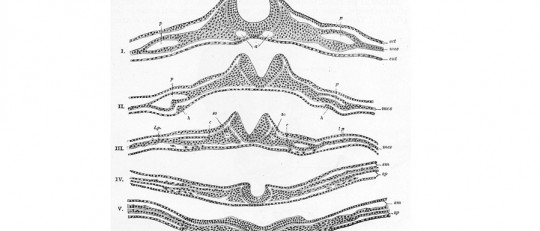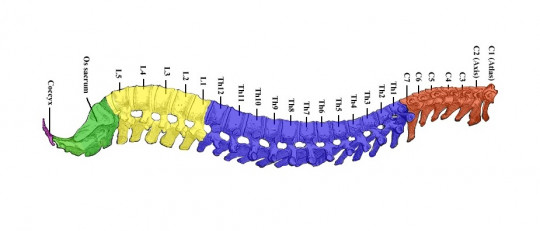Es muy común que uno de los pasos de aculturar a los más pequeños de la casa (esto es, de hacer que interioricen la cultura en la que viven y el trato con las personas de su entorno) pase por un ritual: el de dar besos a amigos y familiares de sus padres.
Así, en los encuentros casuales por la calle o durante las fiestas navideñas, suele ocurrir que muchos padres y madres obligan a sus hijos pequeños a saludar, besar o abrazar a personas que a estos últimos les resultan desconocidas o intimidantes. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica (e incluso ética) esto no es correcto.
Respetando el espacio vital de los pequeños
Aunque no nos demos cuenta, todas las personas tenemos a nuestro alrededor un espacio vital que nos acompaña y que actúa como un punto intermedio entre nuestro cuerpo y todo lo demás. Es decir, que estas pequeñas burbujas invisibles que nos rodean son casi una extensión más de nosotros, en el sentido de que nos ofrecen un espacio de seguridad, algo que nos pertenece y que tiene un papel en nuestro bienestar. Este fenómeno está bien documentado y es estudiado por una disciplina llamada proxémica.
Puede que la infancia sea una de las etapas de la vida en las que las funciones psicológicas están a medio hacer, pero lo cierto es que ya desde muy pequeños entendemos lo que significa ese espacio vital y actuamos en consecuencia. No querer acercarse más de lo debido a personas que por el momento no producen confianza no es una deformación psicológica que deba ser corregida, es una expresión cultural tan válida como la que hace que los adultos no abracen a desconocidos.
Entonces... ¿por qué obligarlos a dar besos o abrazos?
Que algunos padres y madres obliguen a sus hijos e hijas a saludar abrazando o dando besos no es en sí parte de una enseñanza indispensable para crear jóvenes con capacidad de autonomía: forma parte de un ritual para quedar bien, en el que la comodidad y la dignidad del pequeño es algo secundario. Un ritual que les genera malestar y ansiedad.
Nadie aprende a socializar siendo obligado a hacer esas cosas. De hecho, es posible que esta clase de experiencias den más motivos para alejarse de personas que no formen parte del círculo familiar inmediato. A socializar se aprende observando cómo actúan los otros e imitándolos cuando y como se quiera, siendo uno mismo quien tiene el control de la situación. Esto se denomina aprendizaje vicario, y en este caso significa que, con el tiempo, se termina viendo que todos los demás saludan a personas desconocidas y que eso no supone un riesgo si los padres están presentes. La acción viene después.
Lo mejor es dejarles libertad
Está claro que en la infancia los padres y los tutores deben reservarse la capacidad para tener la última palabra en lo que hacen los más pequeños, pero eso no significa que se les tenga que obligar a realizar los actos más insignificantes y carentes de importancia. Las normas deben estar bien justificadas para que vayan en favor del bienestar del niño o niña.
Merece la pea tener en cuenta las preferencias de los niños pequeños y, si no producen problemas, dejar que tomen sus propias decisiones libremente. Hacer que entren en el mundo de las rígidas normas sociales de los adultos a través de la fuerza no es una buena solución, y hacerlo supone dar el mensaje de que las únicas opciones de comportamiento válidas son las dictadas por los padres y madres.
A fin de cuentas, los niños y niñas son mucho más que adultos inacabados: son seres humanos con derechos y cuya dignidad merece ser tenida en cuenta. No hacerlo durante las primeras etapas de la vida de alguien supone sentar un mal precedente.
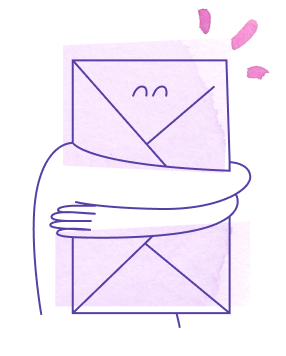
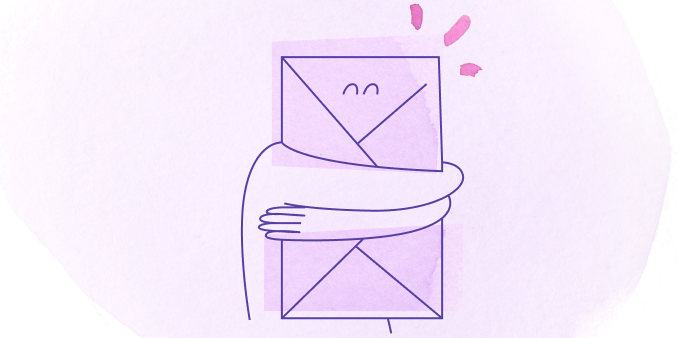
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad