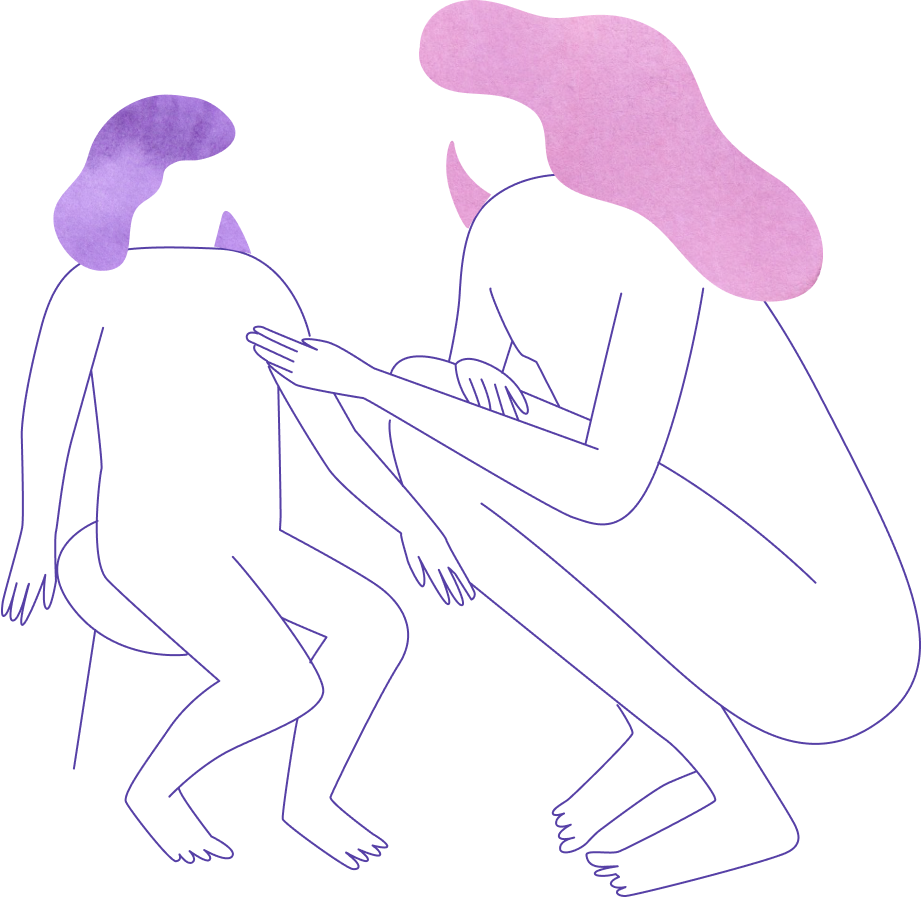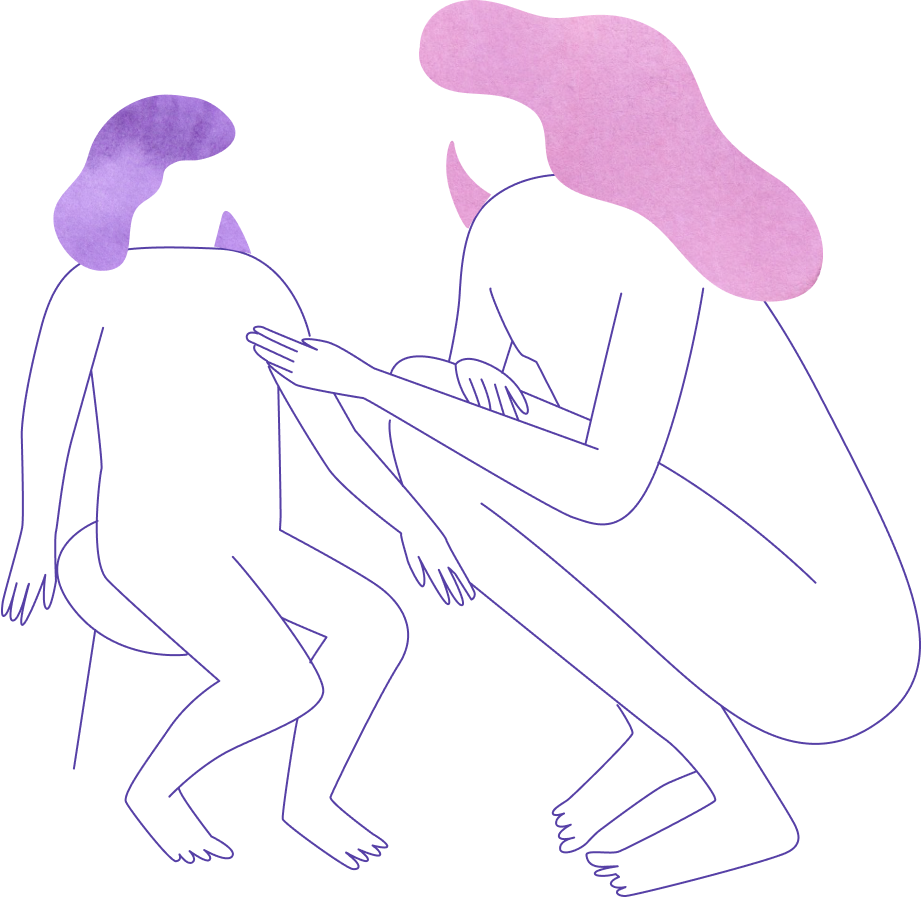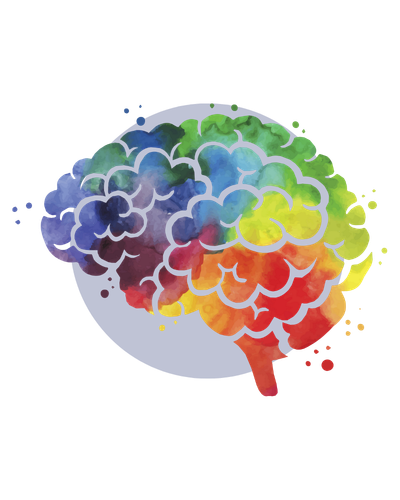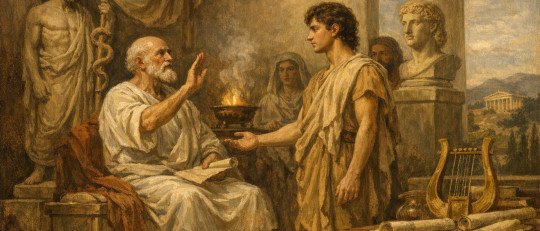“La primera vez que volví a salir de fiesta, después de tener a mi primer hijo, me sentí muy emocionada. El bebé ya tenía siete meses y yo, en ese momento, deseaba recuperar mis espacios, bailar y conversar con mis amigas. Sabía que mi hijo iba a estar bien con su padre”, cuenta Carolina con total tranquilidad.
Fue un cambio importante respecto a los sentimientos que tuvo durante los primeros meses, cuando predominaban la tristeza e incluso el vacío. “Estaba muy cansada, aun cuando mi pareja también se encargaba del cuidado”, recuerda. “Esos días fueron intensos porque no dormía lo suficiente. Y sentía que no solo quería ser mamá, también me hacía falta mi vida pasada, así que experimenté cierto grado de culpa”, añade esta madre.
“La culpa surge porque la sociedad ha transmitido el mito de que la mamá todo lo puede, que no se cansa y que debe vivir la maternidad solo con plenitud. Esto genera una brecha entre lo que se espera y lo que realmente se vive”, explica a Psicología y Mente Emely Marny, psicóloga especializada en salud perinatal. Es decir, reconocer el cansancio como algo normal y humano es un paso clave.
La salud mental después del posparto inmediato sigue siendo un tema tabú: el agotamiento, la tristeza o la frustración son emociones humanas y esperables en esta etapa. La psicóloga Emely Marny suele asistir a muchas mujeres en este proceso para que reconozcan lo que sienten sin juzgarse. “En el acompañamiento perinatal, lo primero es validar las emociones. A partir de allí se pueden identificar recursos personales, redes de apoyo y, si es necesario, acompañar con intervenciones psicológicas más específicas”, sostiene la especialista.
Ser mamá no significa dejar de ser persona. La psicología clínica recomienda descansar, pedir ayuda, respetar los propios tiempos y cuidar la salud mental tanto como la física. También sugiere buscar pequeños espacios de autocuidado y mantener vínculos con actividades o intereses que les den sentido más allá de la maternidad.
Es natural extrañar la vida anterior, porque implica un proceso de duelo: despedirse de una etapa para abrirse a otra. Durante la lactancia, Carolina se puso a leer historias de mujeres, como la de Rivka Galchen en Pequeñas labores, que cuentan anécdotas sentidas, duras y reales sobre su propia maternidad. “Comprender que este tiempo de transformación es una mezcla de emociones tremendamente retador, solitario y de mucha presión social, me ayudó a prepararme para lo que venía, como cuando te lanzas al mar y reconoces la fuerza de las olas a lo lejos. También, lamentablemente, que tener tiempo propio de calidad depende, muchas veces, de un privilegio”, explica esta madre, cuatro años después, convencida de que, al romper con ciertos estereotipos, su crianza ha sido más sana, libre y disfrutada.
Cuando pedir apoyo
Pero no todas las mujeres necesitan lo mismo. Es importante buscar apoyo cuando estos sentimientos vienen acompañados de tristeza persistente, sensación de incapacidad, desconexión con el bebé o desesperanza. “La depresión posparto es una forma de depresión de género”, asegura la organización Mujeres para la Salud, que desde los años ochenta ha analizado las condiciones de vida de las mujeres después del nacimiento del primer bebé. Su conclusión es que la aparición de una depresión posparto puede estar determinada, entre otras causas, por la forma en la que se entiende la maternidad.
“En la actualidad –explica la organización–, casi tres décadas después de iniciada dicha investigación, consideramos que, aunque hemos avanzado en algunos aspectos y factores que propician la depresión posparto de las mujeres, aún permanecen en nuestra sociedad muchas creencias, sentimientos y comportamientos dañinos, tales como considerar que una mujer solo está realizada si es madre o entender la maternidad como algo inherente a la condición femenina. Este y otros tópicos que se transmiten presionan y determinan enormemente a las mujeres”.
Por eso, construir entornos sanos para las madres es una responsabilidad no solo de ellas, sino de la sociedad. “Necesitamos políticas de conciliación laboral y familiar, educación emocional, acceso a salud mental perinatal y cambios culturales que reconozcan la maternidad como una experiencia humana diversa, no como un único modelo ideal”, enfatiza Marny.
La crianza, entonces, se debe comprender como un proyecto compartido, no como una carga exclusiva de la madre. Así lo ve también Carolina: “El cuidado compartido y el haber construido espacios donde pude explorar mis diferentes intereses contribuyeron a que mi maternidad se integrara como parte y no como un todo”, concluye esta madre.
Estos son algunos libros que recomienda la psicóloga clínica Emely Marny:
- Madres arrepentidas, de Orna Donath, que cuestiona los mandatos culturales de la maternidad.
- La maternidad y el encuentro con la propia sombra, de Laura Gutman, que ayuda a comprender los claroscuros de la experiencia materna.
- El mito de la madre perfecta, de Jane Swigart, que desarma las creencias rígidas sobre la maternidad.
¿Te interesa este contenido?
¡Suscríbete a “La vida con hijos”!
Nuevo newsletter de contenido exclusivo sobre crianza, educación y pareja.
Al unirte, aceptas recibir comunicaciones vía email y aceptas los Términos y Condiciones.