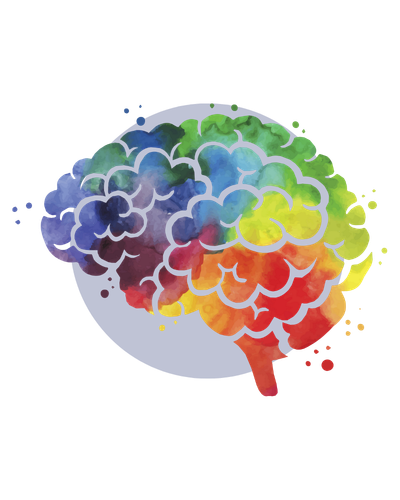La palabra eclipse proviene del griego ékleipsis y significa "desaparición". Tiene sentido, puesto que, cuando se da este fenómeno astronómico, la luna se sitúa ante el sol y obstaculiza su luz, lo que produce el efecto de que el astro rey "desaparece".
Así lo entendieron muchas culturas antiguas. Algunas de ellas, incluso, hablaban de un ser que "devoraba" al sol: bien fueran unos lobos (como en el caso de la mitología nórdica) o bien un dragón, como en el folklore chino. En cualquier caso, todas y cada una de las culturas han conocido este fenómeno y han tratado de darle una explicación espiritual, social y/o mágica. Hoy hablamos de cómo han influido los eclipses en diferentes culturas de la historia.
¿De qué fenómeno astronómico hablamos cuando nos referimos a un "eclipse"?
Científicamente hablando, un eclipse es un fenómeno en el que la luz de un cuerpo celeste es obstaculizada por otro cuerpo, denominado "cuerpo eclipsante". Cuando el Sol y la Luna se alinean con la tierra de una forma concreta, se produce el eclipse solar, que consiste en un bloqueo de la luz del sol por parte del cuerpo lunar.
El primer eclipse conocido (y registrado) se dio en la ciudad siria de Ugarit, en el 1.375 a.C. Este hecho fue recogido en numerosos documentos, que constituían tablillas escritas en cuneiforme, la escritura "internacional" de los pueblos de Oriente Próximo.
Los griegos denominaron "eclipse" ("desaparición") a este fenómeno natural porque, literalmente, desde la tierra parece que el sol desaparece. En consecuencia, sobrevienen unas tinieblas en pleno día que, para muchas culturas, eran sinónimo de mal agüero y llenaban de terror a la población.
Cuando la tierra y el cielo se llenan de tinieblas
Que la luz solar desaparezca en pleno día era interpretado, como hemos dicho, como un mal augurio. Debemos recordar que, para la gran mayoría de las culturas antiguas, el sol era asimilado a un dios y, además, de los principales del panteón. En Sumer era el dios Utu, una divinidad que, además de personificar al sol, representaba las leyes y, por tanto, la civilización. Es decir, que los antiguos sumerios identificaban al sol con el conocimiento, como sucederá con otras tantas culturas posteriores.
En Egipto, el sol, el dios Ra, avanzaba por el cielo en su carro dorado hasta que llegaba la noche, momento en que la divinidad entraba en el reino de ultratumba y establecía una batalla épica con las fuerzas del caos. De nuevo, el sol representa el orden y la estabilidad, la razón y el conocimiento.
El cristianismo recuperó todas estas tradiciones solares y asimiló la figura de Cristo con el sol, es decir, la resurrección, el renacer. Porque, así como el sol "renace" cada mañana, así renació Cristo para los cristianos al tercer día de su muerte. Por otro lado, Cristo es la lux mundi, la luz del mundo, por lo que, sin él, solo hay tiniebla.
Entendemos de esta forma cómo podía afectar un eclipse a las culturas antiguas. De repente y de forma abrupta, se veían envueltos en la oscuridad sin ser de noche, y el sol, la divinidad más importante, "desaparecía" del cielo. ¿Era posible que ya nunca regresara? Esa era, en realidad, la pregunta clave. Porque, de no volver el sol (y, por tanto, la luz), la vida se apagaría en la tierra y el caos se adueñaría del mundo.
Diversas reacciones ante un mismo fenómeno
¿Cómo reaccionaban estas culturas ante un eclipse? Según la mitología hindú, era Rahó, un temible monstruo, el que atrapaba la luna para beberse el elixir de los dioses y, en su faena, obstaculizaba al sol. Para los antiguos egipcios, el sol era literalmente atacado y devorado, tras lo cual volvería a surgir un nuevo sol. Y, para los habitantes de la antigua China, era un dragón cósmico el que devoraba al astro rey.
La cultura maya y el "Sol roto"
En el denominado Códice de Dresde, un documento único procedente de la cultura maya y que se conserva en esta ciudad alemana, aparece una detallada información acerca de cómo veía esta civilización prehispánica a los eclipses. La cultura maya llamaba al eclipse Pa’al K’in, "Sol roto", puesto que realmente creían que el astro se "rompía" o era "devorado" por una fuerza sobrenatural.
En los primeros relatos de la mitología maya se habla de que unas hormigas se comían despiadadamente al sol y a la luna durante los eclipses; más tarde, se implantó la creencia de que era un demonio el que acababa con los dos cuerpos celestes. En cualquier caso, el terror que producía la "desaparición" del sol propiciaba ceremonias rituales que pretendían devolverle la vida.
Por otro lado, existía la creencia de que, si se miraba directamente a un eclipse, la persona en cuestión quedaría ciega, por lo que la población se resguardaba en sus casas cuando este fenómeno sucedía. Hoy en día sabemos que es peligroso contemplar un eclipse con los ojos desnudos, por lo que los antiguos mayas tenían razón.
Los aborígenes australianos y la cópula celestial
Los aborígenes de Australia tienen otras leyendas que explican este fenómeno astronómico. Según el pueblo Yolngu, se trata de la cópula del sol y de la luna, imprescindible para que la vida continúe. Es especialmente curioso el hecho de que, a diferencia de la gran mayoría de culturas antiguas, los Yolngu consideran que el sol es femenino, y la luna, masculina. Sea como fuere, en general, el eclipse también entraña un significado aterrador para los pueblos aborígenes australianos.
Conclusiones
Vemos cómo el eclipse, un fenómeno natural y relativamente frecuente, ha tenido diversas lecturas dependiendo de la cultura que lo experimenta. En general, todas se ponen de acuerdo en considerarlo algo extraordinario y pregonero de funestas desgracias; este concepto proviene de la supuesta "desaparición" del sol, una divinidad fundamental en la gran mayoría de culturas del mundo.
Esta idea ha sido aprovechada por la literatura en varias ocasiones. En la novela Un yanqui en la corte del rey Arturo, de Mark Twain (1835-1910), el protagonista se salvaba de ser quemado en la hoguera (un estupendo anacronismo, considerando que se trata del siglo V) precisamente porque el día de su ejecución hay un eclipse y él convence a sus jueces de que es capaz de controlar a los astros.
Algo parecido sucede con el famoso Tintín, que, en su álbum Tintín y el Templo del Sol (en el que el intrépido reportero viaja a Sudamérica y encuentra a una perdida civilización inca) el joven y sus amigos son exonerados de morir porque Tintín hace creer a sus verdugos que controla al sol durante un eclipse.
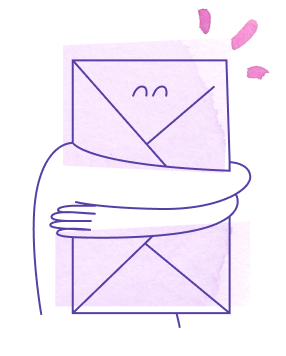
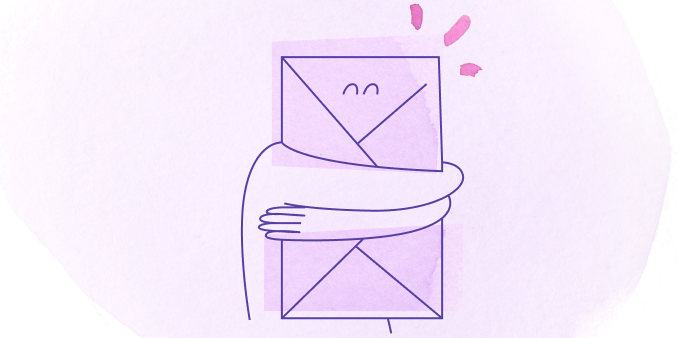
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad