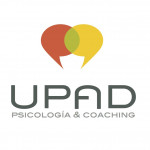La psicología, como disciplina en constante transformación, enfrenta el desafío de superar los límites de una mirada centrada exclusivamente en el individuo o reducida a la dimensión social discursiva. En este ensayo se propone comprender el fenómeno comunitario como clave para el abordaje de la salud mental, integrando al cuerpo como espacio fundamental de la experiencia humana. Esta perspectiva busca abrir un horizonte de reflexión y acción para profesionales y estudiantes de psicología, particularmente en el contexto latinoamericano y chileno, donde los dispositivos comunitarios de salud aún permanecen escasamente valorados y comprendidos.
Sociedad y lenguaje
Históricamente, la noción de lo social ha estado mediada por el lenguaje. Este, sin duda, constituye una herramienta poderosa para la construcción de consensos, la transmisión de normas y la institucionalización de valores. Sin embargo, el lenguaje también limita lo que es posible decir, pensar o imaginar. Como señala Foucault (1976), los discursos no solo describen la realidad, sino que la producen y la condicionan. De allí que las dinámicas sociales se encuentren atadas a lo que el lenguaje permite articular. En términos psicológicos, lo social tiende a operar en la dimensión simbólica, donde el sujeto se construye a partir de narrativas colectivas que definen lo permitido, lo prohibido y lo deseado (Berger & Luckmann, 2001).
No obstante, la vida humana no se agota en el discurso. Existe una realidad encarnada, vivida desde el cuerpo, que desborda los límites del lenguaje. Es en este punto donde lo comunitario adquiere centralidad: no se reduce a lo que se dice, sino a lo que se habita, se experimenta y se comparte en vínculos concretos. Lo comunitario implica la vivencia afectiva, corporal y simbólica que se construye en conjunto, donde la pertenencia no solo es una categoría abstracta, sino una experiencia que se siente y se expresa con el cuerpo (Montero, 2004).
El cuerpo se convierte así en actor fundamental de la experiencia comunitaria. La percepción corporal —a través de procesos como la propiocepción, la interocepción o la regulación del tono muscular— ofrece un conocimiento inmediato que antecede al pensamiento racional. Desde la perspectiva de la psicología cultural-histórica, el cuerpo constituye un mediador activo entre el entorno y la subjetividad (Vygotsky, 1995). El estrés, la contención, la alegría o el miedo se manifiestan inicialmente como respuestas corporales, antes de ser transformadas en narrativas. El sistema nervioso autónomo, las emociones reguladas por el sistema límbico y la interacción entre lo biológico y lo relacional, refuerzan la idea de que el cuerpo es un puente entre lo comunitario y lo psíquico.
Este planteamiento conduce a una noción ampliada de comunidad. El individuo no es una entidad aislada, sino que en su interior existe una “comunidad interna”, compuesta por memorias, valores y modelos de relación aprendidos. Esta comunidad subjetiva se alimenta no solo de discursos, sino también de experiencias corporales y afectivas. La calidad del contacto humano, la disponibilidad de afecto, la reciprocidad expresada en gestos, abrazos o actividades compartidas, configuran un tejido interior que determina la manera en que la persona enfrenta dudas, conflictos o procesos de autorregulación emocional (Martín-Baró, 1998).
En sociedades fuertemente marcadas por el racionalismo, se ha sobrevalorado el análisis discursivo en desmedro de la vivencia corporal. Sin embargo, la activación física —el movimiento, el sudor, el esfuerzo compartido— revela dimensiones más auténticas de la experiencia subjetiva. Jung (1993) ya subrayaba que el encuentro con la “sombra” personal ocurre en esos espacios donde emergen pulsiones y emociones que trascienden lo racional. Actividades comunitarias que involucran rituales, danza o deportes, ofrecen experiencias catárticas y transformadoras, al permitir que el cuerpo exprese aquello que el lenguaje reprime.
La salud mental más allá del individuo
La salud mental, desde una mirada comunitaria, debe concebirse entonces como un fenómeno encarnado. Los dispositivos comunitarios de salud no son meros programas sociales, sino territorios simbólicos y afectivos donde se reconstituye la subjetividad. Allí el cuerpo encuentra un espacio para expresarse, para reconocerse como parte de un colectivo y, a la vez, para sostener su individualidad. Esta concepción dialoga con los aportes de la psicología ambiental, que ha mostrado cómo los entornos físicos y sociales condicionan la experiencia subjetiva, y con la psicología comunitaria, que enfatiza el papel de la participación y la construcción colectiva de sentido (Pol, 2002; Montero, 2004).
Las neurociencias contemporáneas refuerzan esta visión al evidenciar que la plasticidad cerebral, la regulación emocional y la salud integral dependen en gran medida de la calidad de los vínculos y de la coherencia del entorno. La noción de habitar un cuerpo y un territorio se convierte en eje central de la salud mental: el bienestar psíquico surge del entrelazamiento de lo biológico, lo afectivo y lo comunitario. En este sentido, la psicología comunitaria se proyecta como un campo que no solo describe la realidad social, sino que la transforma al generar espacios de pertenencia, corporeidad y cuidado colectivo.
A los jóvenes psicólogos que comienzan su camino profesional, esta perspectiva ofrece una invitación a ampliar la mirada. Comprender la diferencia entre lo social y lo comunitario resulta vital para enfrentar los desafíos actuales de la salud mental. No basta con discursos; es necesario el cuerpo. No bastan políticas; es indispensable el vínculo. No bastan técnicas; se requiere sentido. La psicología del futuro será comunitaria en la medida en que sea profundamente humana, reconociendo que la subjetividad no puede comprenderse sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la comunidad que lo sostiene.
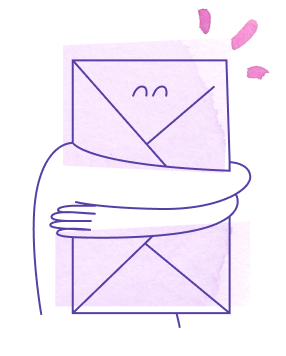
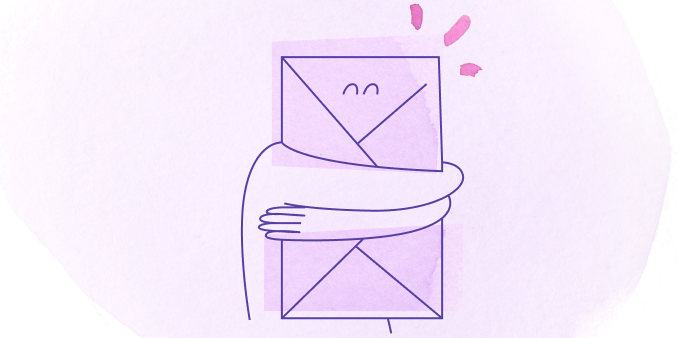
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad