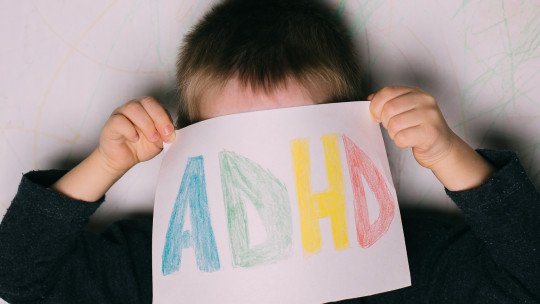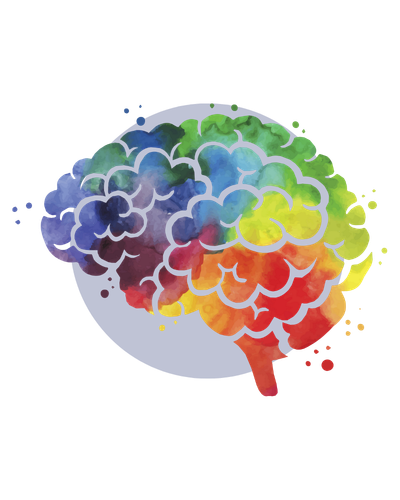Cada vez llegan más padres a mi consultorio a decirme “mi hijo tiene TDAH” como si esa frase bastara para justificar todo lo que estoy por ver como conductas desafiantes, mucho movimiento o poca tolerancia a la frustración. El problema no es el diagnóstico en sí —porque el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad existe y requiere acompañamiento especializado—, sino la ligereza con la que se está utilizando.
En los últimos años, el TDAH ha pasado de ser una condición neurológica a convertirse en una etiqueta rápida de maestros, doctores, psiquiatras y psicólogos para poder cobrar su hora. El sobrediagnóstico no es una exageración. Es una señal de que estamos prefiriendo etiquetar la infancia antes que revisar lo que pasa alrededor del niño.
¿Estamos sobrediagnosticando?
Cuando un niño no logra concentrarse o mantenerse quieto, la pregunta no debería ser “¿tendrá TDAH?”, sino “¿qué está ocurriendo en su entorno que no le permite autorregularse?, ¿es selectivo con su atención o genuinamente no puede mantener su atención en una actividad que no es de su interés? ¿Le estoy exigiendo atención en algo que todavía no es capaz de captar?”.
Un cerebro infantil se organiza a partir del movimiento, del contacto, de la previsibilidad y del vínculo con los adultos. Si ese entorno está lleno de pantallas, ruido, falta de límites o adultos desbordados, el sistema nervioso se desregula. Y eso se traduce en falta de atención, impulsividad, frustración y ansiedad. No siempre es un trastorno; muchas veces es desorganización sensorial o falta de estructura emocional.
Un proceso de evaluación adecuado de TDAH incluye entrevistas, observaciones, historia familiar, pruebas neuropsicológicas y análisis del contexto escolar, y debería de incluir un perfil sensorial, pero no siempre es el caso. Aún así, el tratamiento debería de ser integral, no solo de un doctor o psicólogo para que "se porte mejor". Pero cuando se usa como excusa para no hacer cambios desde el entorno, todo esto pierde sentido. Frases como “no puede evitarlo” o “así es porque tiene TDAH” desactivan cualquier posibilidad de intervención familiar. El diagnóstico no puede ser una justificación para no mejorar la crianza.
Lo que realmente transforma el funcionamiento de un niño no es una etiqueta ni un fármaco, es la coherencia y la responsabilidad diaria del entorno que lo sostiene.
La medicación, en algunos casos, puede ser necesaria. Pero su uso temprano y sin acompañamiento es preocupante. Los fármacos pueden modular ciertos circuitos atencionales, pero no enseñan habilidades de regulación, ni tolerancia a la frustración, ni conciencia corporal. No cambian la dinámica familiar, ni sustituyen el trabajo que implica criar. Medicamos para que los niños funcionen mejor, se queden sentaditos, no den batalla, vaya, que no sean niños.
Acompañar desde la crianza
El problema es que el cuerpo también tiene algo que decir. Desde el trabajo de integración sensorial sabemos que muchos niños diagnosticados con TDAH presentan dificultades para procesar la información que reciben a través de sus sentidos. Son niños que se sobreestimulan con facilidad o que buscan movimiento constante para regularse.
Incluso a los adultos nos pasa, pero nuestra madurez nos permite discriminar mejor los sentidos, algo que los niños todavía no tienen la capacidad de hacer por que su cerebro no se ha terminado de desarrollar aún. En estos casos, los ejercicios de organización sensorial, el juego activo, los límites claros y las rutinas predecibles suelen producir mejoras mucho más estables que cualquier medicamento. Cuando el cuerpo logra organizarse, el cerebro también lo hace.
La atención no se entrena solo con tareas escolares; se construye con experiencias corporales, con juego físico, con descanso, con seguridad emocional. Un niño que tiene la oportunidad de moverse, descargar energía y sentirse comprendido no necesita que lo “controlen o mediquen”: aprende a autorregularse solo.
Muchos padres llegan a mi consulta agotados, buscando respuestas rápidas y se van cuando no es el caso. Se van con quien les de un fármaco que "arregle" a su hijo. Su hijo no está descompuesto y medicalizar sin revisar el entorno familiar solo posterga el problema. Si un niño está desorganizado, los adultos también tienen que mirarse. El aprendizaje se da cuando el niño está regulado emocionalmente. Si no hay modelo de regulación en casa, no hay aprendizaje para el niño en la escuela.
No todos los niños que se mueven mucho o pierden la concentración tienen TDAH. Algunos están cansados, otros tienen hambre, otros están abrumados o no entienden lo que se les pide. Y otros simplemente no han encontrado un entorno que se ajuste a su ritmo. Reducirlo todo a un diagnóstico es injusto y, sobre todo, ineficaz. El TDAH existe, pero no todo es TDAH. Y mientras no aprendamos a distinguir entre un cerebro que necesita apoyo médico y un niño que necesita estructura y contención corporal y emocional, seguiremos sobrediagnosticando lo que en realidad se puede acompañar desde la crianza y la comprensión sensorial.
Si seguimos usando el diagnóstico como excusa, estaremos educando a una generación que aprende a adaptarse químicamente, no se hace responsable de su propia conducta, justificar con su diagnóstico cualquier error que haga y sin herramientas para vincular emocionalmente.
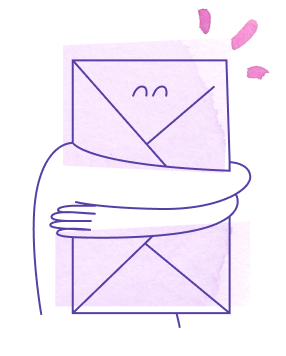
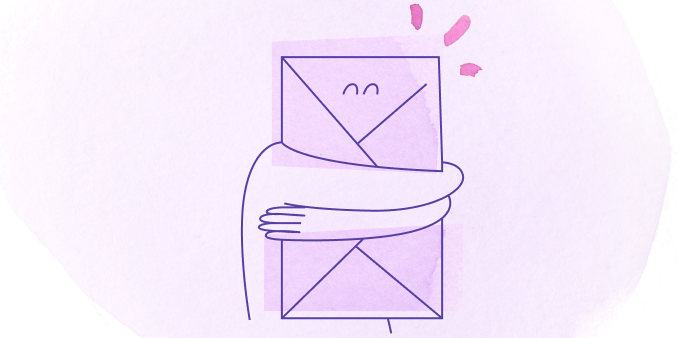
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad