Repentinamente, Martín tuvo la sensación de que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su novia, la mujer con la que había convivido durante los últimos 10 años de su vida, acababa de decirle que ya no lo quería, que se había enamorado de otro hombre, y que esa misma noche se iba de la casa.
La sensación de incredulidad que se apoderó de Martín en ese momento se prolongó durante varios días, e incluso meses, después de que ella se hubiese marchado. Angustiado y confundido, no dejaba de preguntarse qué demonios había pasado.
Habitualmente se encontraba vagando solo por la casa, sumergido en interrogantes y pensamientos oscuros. Con el tiempo, empezaron a acudir a su mente toda clase de momentos felices, reminiscencias de una época mejor que lo atormentaban permanentemente: recordaba la sonrisa de su ex-novia, la última vez que se fueron de vacaciones, las caminatas que hacían juntos todos los fines de semana por el parque del barrio, los abrazos y gestos de afecto que se profesaban mutuamente, las salidas al cine y al teatro, el humor compartido, y toda una catarata de etcéteras que se proyectaban ante sus ojos como una película, una y otra vez.
Además, muchas veces tenía la sensación de que ella aún seguía en la casa. Podía olerla, verla parada junto a la ventana de la sala de estar, y escuchaba su risa aniñada como un eco, ahora en su triste y desolada morada.
Ella ya no estaba allí, pero se había convertido en un fantasma muy presente que lo perseguía a donde fuera. Esta fue la historia de Martín. Ahora voy a contar otro caso, muy diferente y muy parecido al mismo tiempo.
Rupturas sentimentales y pérdidas
Así como Martín perdió a su novia, Diego perdió una parte de su cuerpo. Había sufrido un accidente automovilístico grave que lo llevó a una cirugía de emergencia en donde los médicos no tuvieron más remedio que amputarle una mano.
Lo curioso del asunto, y dejando de lado la parte triste y dramática de la historia, es que en los días y meses siguientes a la operación, Diego sentía que la mano que le habían quitado aún seguía en su lugar.
Sabía racionalmente, por supuesto, que ahora era manco. De hecho, podía contemplar la nada misma donde antes había estado su mano. La evidencia ante sus ojos era irrefutable. Pero, a pesar de eso, Diego no podía evitar sentir que la mano accidentada aún continuaba en su sitio. Más aún, aseguraba a los médicos que podía mover los dedos, e incluso había días en que le picaba la palma y no sabía muy bien que hacer para rascarse.
El extraño fenómeno que afectaba a Diego tiene un nombre… se lo conoce como el síndrome del miembro fantasma. Se trata de una patología bien documentada que, como todo lo que nos ocurre en la vida, tiene su origen en la arquitectura del cerebro.
El miembro fantasma
Cada parte de nuestro cuerpo ocupa un lugar específico en el cerebro. Las manos, dedos, brazos, pies y el resto de los componentes de la anatomía humana poseen un correlato neuronal específico e identificable. En términos sencillos, nuestro organismo completo está representado en el cerebro, es decir, ocupa un espacio determinado conformado por un conjunto de neuronas interconectadas.
Si el infortunio nos acecha y perdemos repentinamente una pierna en un accidente, lo que desaparece de nuestro cuerpo, de manera instantánea, es la pierna real, pero no así las áreas del cerebro en donde esa pierna está representada.
Es algo parecido a lo que ocurre si le arrancamos una página a un libro: esa hoja concreta ya no formará parte del volumen en cuestión; no obstante, seguirá existiendo en el índice. Nos encontramos aquí ante un desfase entre lo que se supone que tenemos y lo que realmente tenemos.
Otra forma de entenderlo es pensar en el territorio geográfico real de un país y su representación cartográfica, es decir, el lugar que ese país ocupa en el mapa del mundo… Un maremoto gigante bien podría hacer que Japón se hunda en el océano, pero evidentemente Japón seguiría existiendo en todos los mapas escolares desparramados sobre la faz de la Tierra.
De forma análoga, si de un día para el otro, el desdichado Diego ya no tiene su mano derecha, pero para su cerebro sigue existiendo, es esperable que el pobre muchacho sienta que puede tomar cosas con el miembro desaparecido, jugar con los dedos, o incluso rascarse el trasero cuando nadie lo está mirando.
El cerebro que se adapta
El cerebro es un órgano flexible, con capacidad para reorganizarse a sí mismo. A los fines del caso que nos ocupa, esto significa que la zona del cerebro en donde antes se asentaba la mano accidentada de Diego, no muere ni desaparece.
Muy por el contrario, con el paso del tiempo, al dejar de recibir información sensorial proveniente del medio ambiente, como el tacto, el frio y el calor, las células nerviosas dejan de cumplir su función específica. Como ya no hay razones para que sigan allí, al no estar justificada su existencia, las neuronas desempleadas se ponen al servicio de otro miembro del cuerpo. Usualmente, migran hacia regiones vecinas del cerebro. Cambian de equipo, por decirlo en términos coloquiales.
Claro que esto no sucede de un día para el otro. Al cerebro le toma meses y años tal proeza. Durante ese periodo de transición, es posible que la persona damnificada viva engañada, creyendo que aún hay algo donde en realidad ya no hay nada.
El paralelismo
Ahora bien, ¿qué tiene que ver el síndrome de la mano extraña con el pobre Martín y su novia fugitiva que dan título a este artículo?
Pues bastante, en cierto sentido, ya que no solo nuestras diferentes partes del cuerpo poseen una representación física en el cerebro, sino también todo lo que hacemos durante el día, nuestras más diversas experiencias.
Si tomamos clases de idioma checo o de tocar el clarinete, el aprendizaje resultante dispara la reorganización literal de algunas regiones de nuestro cerebro. Todo conocimiento nuevo implica el reclutamiento de miles y miles de neuronas para que esta nueva información pueda fijarse y conservarse a largo plazo.
Lo mismo es válido para Clarita, la mujer con la que estuvo conviviendo Martín. Después de muchos años de noviazgo y de decenas de experiencias juntos, ella ocupaba un lugar muy concreto en el cerebro del hombre, al igual que la mano extraviada ocupaba un sitio específico en el cerebro de Diego.
Extirpada la mano, y extirpada Clarita, ambos cerebros necesitarán tiempo para acomodarse a las nuevas circunstancias; aferrados al pasado, no harán más que bombardear a sendos muchachos con destellos ilusorios de una realidad que ya no existe. Así, mientras Diego siente que aún conserva su mano, Martín siente la presencia de Clarita, y los dos sufren condenadamente ante el fuerte contraste emocional que se les genera cada vez que toman conciencia de que ya no es así.
El problema no termina ahí
Existe un agravante, y es la sensación de malestar que aparece cuando el viejo cerebro acostumbrado no puede obtener lo que quiere.
Cuando una persona nos deslumbra, el sistema nervioso central comienza a liberar grandes cantidades de una sustancia llamada dopamina. Se trata de un neurotransmisor cuya función, en este caso, es estimular lo que se conoce como el circuito de recompensa del cerebro, responsable de la sensación de bienestar y plenitud que caracteriza al enamorado.
Por otra parte, el exceso de dopamina circulando por nuestras neuronas bloquea una región denominada corteza prefrontal que, vaya casualidad, es el asiento biológico del pensamiento reflexivo, el juicio crítico, y la capacidad para la resolución de problemas. En otras palabras, cuando nos enamoramos, la posibilidad de pensar y actuar inteligentemente va a parar al séptimo círculo del infierno, y más allá.
Cegados y aturdidos por el amor
El enamoramiento nos deja medio tontos, y eso responde a un fin evolutivo. Ciegos de amor, el no poder percibir los defectos de nuestra pareja contribuye a afianzar rápidamente el vínculo. Si la persona en cuestión nos impresiona parece perfecta, sin rasgos negativos, hará que queramos pasar mucho tiempo con ella, lo cual a su vez aumentará la probabilidad de que terminemos en la cama, tengamos hijos, y sigamos poblando el mundo. Que, dicho sea de paso, es lo único que realmente le interesa a nuestros genes.
Ahora bien, si por alguna razón la relación se interrumpe de manera permanente, el circuito de recompensa queda privado de su fuente de dopamina, lo cual desencadena un auténtico síndrome de abstinencia. En su lugar, se activa el circuito del estrés, y el enamorado sufre como un reo al no poder obtener lo que su cerebro le reclama de manera insistente.
Como un alcohólico o un drogadicto en recuperación, la novia o el novio abandonado puede incluso llegar a cometer toda clase de imprudencias y tonterías con tal de recuperar a su amado o amada.
El periodo que le toma al cerebro reacomodarse a este desbarajuste es lo que comúnmente se conoce como duelo, y suele ser variable de una persona a otra, ya que depende del tipo e intensidad del vínculo, del apego y de la importancia que le atribuyamos a quien hemos perdido.
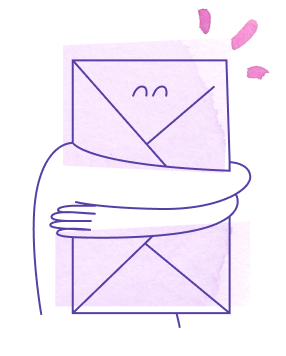
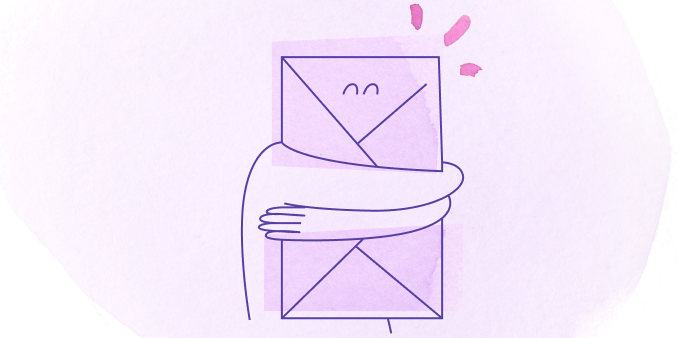
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad


















