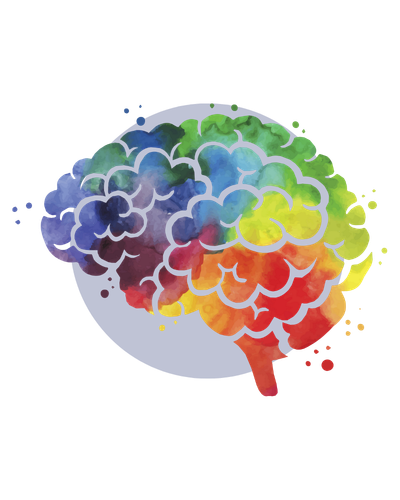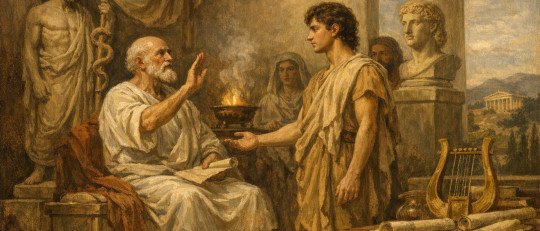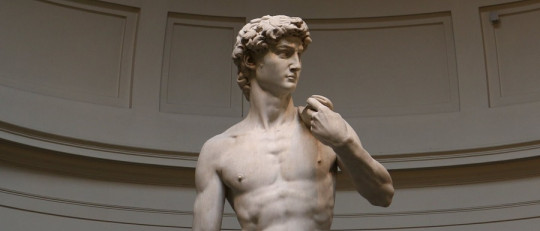No podemos negar que, en los últimos años, se ha producido un aumento de la concienciación sobre la importancia de la salud mental. Se han realizado múltiples campañas para dar visibilidad a las dificultades emocionales y las diferentes patologías mentales, enfatizando que la salud va más allá de lo puramente físico.
Y, aunque es innegable que esto ha traído consigo infinidad de beneficios, también hay algunos aspectos que deben ser revisados. Por ejemplo, se ha popularizado el uso de términos como “depresión”, “bipolar”, “ansiedad”, “trauma” y un largo etcétera. Es fácil ver estos –y otros muchos conceptos– en redes sociales, la televisión o incluso en conversaciones informales.
A medida que esto sucede, son muchos los profesionales que empiezan a cuestionarse si esto puede tener efectos negativos sobre la población o si existe algún tipo de riesgo. Recientemente se ha publicado un análisis realmente interesante que aborda este tipo de cuestiones. A lo largo de este artículo, te lo explicamos detalladamente.
La importancia de hablar sobre salud mental
El hecho de que hoy en día se hable con tanta facilidad supone un avance realmente importante. Hace unos años era prácticamente imposible imaginarse que podríamos estar donde hoy nos encontramos. Es cierto que todavía hay personas que siguen teniendo prejuicios hacia los temas de salud mental, pero cada vez son menos.
Durante décadas, el miedo, la tristeza y la angustia, entre otras, se vivían en silencio o incluso con vergüenza, como si fuera algo malo el hecho de sentir. La tendencia de la mahyoría de personas era fingir que todo estaba bien –al menos hacia las otras personas– para evitar posibles comentarios o incluso para evitar que pudieran etiquetarles como “débiles”.
Afortunadamente, la popularización de la importancia que tiene la salud mental en nuestra forma de funcionar ha contribuido a que cada vez el estigma sea menor y, como consecuencia, cada vez más personas se animan a pedir ayuda profesional. Además, los conceptos psicológicos ayudan a poner nombre a las cosas que nos pasan y a sentir una mayor comprensión tanto hacia nosotros mismos como hacia otras personas.
Poder nombrar las emociones y entender que todas son válidas porque todas tienen un mensaje y nos dan información sobre nuestro mundo interno y las cosas que nos suceden es algo esencial que ha ayudado a muchas personas a sentirse menos solas y más comprendidas.
Todo esto, ha conllevado que la importancia de la salud mental vaya más allá del bienestar individual y se tenga en cuenta en espacios como el mundo laboral, el ámbito académico, los medios de comunicación e incluso en la esfera social. Es decir, hoy en día, la salud mental está en todas partes.
¿Hablar de salud mental o hablar como terapeutas?
Todo lo mencionado en el apartado anterior son ventajas y es realmente importante que se haya producido este cambio social. Sin embargo, con toda esta nueva situación también aparecen otras cuestiones que deben ser tenidas en consideración y sobre las cuales es interesante reflexionar.
Es importante hacer una diferenciación entre las dos tendencias que se están produciendo actualmente. Por un lado, hay personas que hablan de salud mental con el objetivo de comprendernos mejor y poder reconocer factores como el estrés, la depresión, la ansiedad, las propias emociones y la necesidad de pedir ayuda. Esto, que nos permite poner palabras y comprender parte de lo que nos sucede, es lo que podríamos considerar como “alfabetización en salud mental y emocional”.
Por otro lado, se puede observar también una tendencia a que las personas hablen como si fueran terapeutas en su día a día, es decir, de forma superficial o incluso automática. En este punto, las herramientas que nos permiten comprendernos se utilizan de forma habitual y acaban perdiendo el significado que realmente tienen. A la vez, puede llevar a muchas confusiones. Por ejemplo, es habitual decir que alguien está “deprimido” cuando, en realidad, está triste; o que es “bipolar” porque tiene cambios de humor.
Cada vez con más frecuencia las personas hablan –especialmente en los medios de comunicación y las redes sociales– de sus “procesos de sanación”, de sus “gatillos emocionales” –término traducido del concepto trigger, en inglés–, de relaciones tóxicas, etc. Es decir, el lenguaje utilizado en terapia se está introduciendo en el día a día.
Si bien es cierto que todas estas palabras y conceptos pueden tener un valor profundo, usados de forma automática, sin un contexto clínico, se pueden llegar a convertir en etiquetas vacías. No podemos perder de vista que hablar de salud mental no es lo mismo que hablar como psicoterapeutas.
¿Qué problemas puede haber con esta nueva realidad?
Usar términos como “narcisista”, “personalidad límite”, “depresión”, “bipolar”, “esquizofrenia”, “trauma”, “dependencia emocional”, etc., sin encontrarnos en un contexto clínico específico de evaluaciación o psicoterapia puede conllevar ciertos riesgos.
Recientemente se ha publicado un artículo en el que los autores M. Almagro y C. Isern-Mas han explorado esta tendencia social de incluir el lenguaje propio de los profesionales de la salud mental en las conversaciones cotidianas. Además de señalar las aportaciones anteriormente comentadas, también se destacan algunas consecuencias no tan positivas.
Por un lado, cuando el lenguaje de psicoterapia se populariza corre el riesgo de perder su carga distintiva. Es decir, un término que se usaba en un contexto muy específico pasa a ser usado de forma general y más difusa.
Esto puede conllevar que las personas con situaciones clínicas complejas se encuentren con marcos conceptuales menos precisos para describir lo que les sucede puesto que el lenguaje común se ha apropiado del término —suavizando, minimizando o incluso banalizando la seriedad de la situación—.
Así pues, la popularización de los términos usados en psicoterapia puede convertirse en un arma de doble filo que, a la vez que amplía el vocabulario y la conciencia social, banaliza el sufrimiento de algunas personas. Además, se ha observado también una creciente tendencia al autodiagnóstico —basado en la información de las redes sociales—.
En este sentido, parece que cada vez más experiencias humanas que son totalmente comunes se califican como patología. Es decir, las personas tienden a pensar que las cosas que les suceden son patológicas con más facilidad y no podemos olvidar que estar triste no es lo mismo que tener una depresión y que estar nervioso no es lo mismo que un trastorno de ansiedad. Sin duda, esto también puede llevar a un mayor juicio hacia las otras personas.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Es necesario que, como sociedad, tomemos conciencia de esta nueva situación y el impacto que puede tener tanto a nivel individual como colectivo. El lenguaje tiene un impacto en la forma en la que interpretamos y expresamos las cosas que nos suceden —a nosotros y al resto— y, por eso, es importante ser cuidadosos/as.
Así pues, es interesante que recordemos que sentimos porque estamos vivos y nos pasan cosas, pero no todas las emociones ni sus manifestaciones requieren de intervención profesional. Es decir, sería mejor evitar el uso de términos clínicos para describir estados cotidianos.
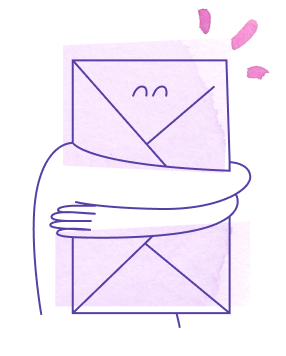
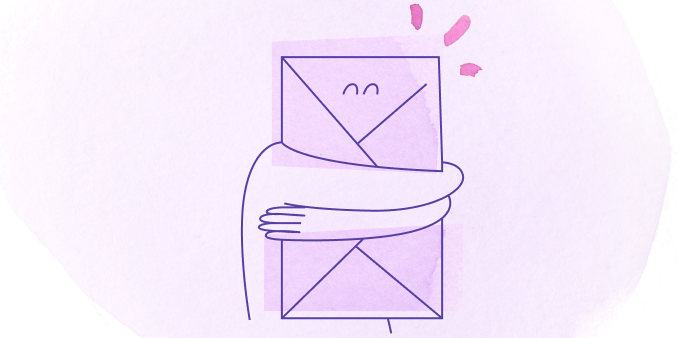
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad