La Edad Media tiene fama de ser una época oscura. En realidad, era todo lo contrario; este tópico se lo debemos, primero, a la Ilustración, que intentó denostar este periodo por considerarlo el prototipo del Antiguo Régimen; por otro, a la multitud de películas y novelas que nos pintan la época medieval como un mundo sin color.
Tal y como dicen los historiadores Javier Traité y Consuelo Sanz de Bremond en su libro El olor de la Edad Media (ver bibliografía), las antiguas películas de la década de 1950, realizas en un Technicolor colosal, tienen mucho más que ver con la verdadera esencia de la Edad Media que las películas más recientes (por ejemplo, El nombre de la rosa, de 1982) que la pintan como un lugar de tinieblas eternas. Y es que, para los medievales, el color era la esencia de la belleza y les conectaba directamente con Dios, por lo que todo su mundo estaba impregnado de tonalidades, cuanto más vivas y alegres, mejor. Veámoslo.
El color en la Edad Media: ¿materia o luz?
Aunque a nosotros nos pueda parecer una discusión absurda, para los hombres y las mujeres medievales era de crucial importancia. Porque de la respuesta dependía la visión del color como algo ligado al pecado o, por el contrario, como algo vinculado estrechamente con Dios y, por tanto, puente directo entre la divinidad y su creación. ¿Os suena extraño? Nos explicamos a continuación.
El color como discusión teológica
Si bien los primeros Padres de la Iglesia no veían con muy buenos ojos el uso profuso del color, tanto en los templos como en la vestimenta, pues lo consideraban fruto de la vanidad y, por tanto, del pecado, esta idea se fue matizando con el tiempo. Para hablar de la teología del color nos basaremos en el excepcional estudio de Michel Pastoureau, Una historia simbólica de la Edad Media occidental (ver bibliografía) que, en su capítulo relativo al color (Nacimiento de un mundo en blanco y negro. La Iglesia y el color: de los orígenes a la Reforma), ofrece un magnífico recorrido, debidamente analizado, de cómo evolucionó la sensibilidad humana hacia el color, desde los primeros siglos cristianos hasta el advenimiento de la reforma luterana.
Si bien los Padres de la Iglesia suelen escribir en contra del color, esta idea fue cambiando con el tiempo. Ya Isidoro de Sevilla (s. VI) nos dice que la etimología de la palabra “color” no es otra que “calor”, de lo que se deduce que las tonalidades cromáticas del mundo participan del fuego y, por tanto, de la luz divina. Etimologías a parte (es conocida la capacidad inventiva de Isidoro al respecto), esto no hace sino probar que, incluso en los inicios del cristianismo, algunos de estos padres sí que veían el color como algo bueno.
El punto de partida de esta discusión teológica medieval acerca del color lo debemos buscar en su dualidad: ¿el color es materia o es luz? Si es lo primero, participa directamente de lo terreno, por lo que está ligado al pecado. Si participa de lo segundo, participa de Dios, puesto que Dios es luz. En esta dicotomía, tan curiosa para nosotros los humanos del siglo XXI, encontramos la clave para entender el debate medieval acerca del color.

El color como fuente de belleza
Tras el Concilio de Nicea (s. VIII), el color penetra con profusión en el templo cristiano. Acababa de finalizar una época en la que, especialmente en el oriente bizantino, estaba muy presente la iconoclastia, es decir, la eliminación de las formas figurativas en la iglesia. Y, aunque el color no es algo figurativo, el debate no deja de estar relacionado con ello. ¿Es moralmente aceptable que el templo cristiano se llene de formas y de colores?
Debemos pensar que los primeros cristianos fomentaban en gran medida el estilo de vida anacoreta, en el que primaba sólo lo básico para vivir. En este sentido, el color es adorno, algo fútil que aleja la atención de la verdadera fe. Así lo creía Bernardo de Claraval ya en el siglo XII, que, al promover la reforma del Cister, pretendía alejar de los monjes cualquier atisbo de adorno innecesario. Conocida es la “fobia” de Bernardo hacia la iconografía en los templos y los monasterios, así como su monumental aversión hacia los colores.
Sin embargo, podemos considerar las opiniones cromoclastas como las de Bernardo de Claraval como absolutamente secundarias en el panorama estético medieval. Por lo general, la Edad Media ama el color. Lo vemos en las iglesias, absolutamente pintadas en todos sus rincones (lo de la “Edad Media con piedra desnuda” es otro mito), en las ropas de las gentes, en los retablos y en las esculturas policromadas. El color es fuente de belleza, porque emana de la luz y, por tanto, de Dios. Y no existe otra manera de elogiar a Dios que a través de la profusión del color.
Así lo ve el abad Suger, de la abadía de Saint-Denis, que convierte su templo en una alabanza a la divinidad a través de las tonalidades cromáticas. Nada es suficientemente bello para loar a Dios, y la iglesia y el monasterio se convierten en una exaltación del color vivo y claro. No es de extrañar, pues, que Bernardo de Claraval y sus cistercienses mantuvieran una agria pelea con Suger y sus acólitos los cluniacenses, a los que tachaban de vanidosos y superficiales.

¿Cómo es el color “bello” para los medievales?
Pero esta inclinación al color de los medievales era muy diferente a la nuestra. De nuevo siguiendo a Pastoureau, podemos afirmar que el color medieval, para que sea “bello”, debe ser puro, vívido, sin gradaciones. En realidad, lo que es bello es la “idea” de ese color. Así, el rojo que será hermoso será el “rojo entre los rojos”, y esta apreciación no admite estadios de ningún tipo. En las novelas de caballerías, los labios de la amada son “rojos” y punto, ni granates, ni un poco rosas, ni tirando a violetas. Para que el color sea realmente emanación de Dios, debe ser puro, sin fisuras.
Esto se refleja claramente en las pinturas y las policromías medievales. Los colores que se aplican en los frescos o sobre madera son estridentes, brillantes; no poseen gradación alguna. La iconografía medieval no necesita de estadios del color, puesto que no busca un color “natural”, sino la “idea” de este color. Las representaciones plásticas, pues, no son una imitación de la realidad, como sí lo serán las de siglos posteriores, sino que son un ideal plasmado en el soporte. El arte medieval no pone relevancia en el cómo, sino en el qué.
Y, por supuesto, esta concepción también se traduce en la ropa, donde tampoco existen gradaciones. Los jubones amarillos son amarillos; las calzas rojas, rojas; las medias violetas son violetas. Cuanto más avanzada la Edad Media, más mezcolanzas bizarras hallamos en el vestuario, tanto masculino como femenino. Porque eso sí, la idea de que “los hombres visten de oscuro” es algo que nació con las revoluciones burguesas del siglo XIX. Vestir de oscuro era algo impensable para el hombre medieval; primero, porque no existían técnicas de tintado adecuadas para crear un negro bonito (esto se consiguió más tarde, en el siglo XV) y, segundo, porque esto se alejaba considerablemente del concepto de belleza del ser humano de la Edad Media.
Conclusiones
No podemos extendernos aquí sobre todo lo concerniente al color medieval. Sí que hemos querido esbozar un pequeño resumen para que el lector tenga claras varias cosas: una, que la Edad Media fue de todo menos una “época oscura”, pues el color era la base de la estética de lo bello, y lo bello se relacionaba con Dios.
Dos, que la sensibilidad medieval hacia el color era muy diferente a la nuestra, puesto que se preferían las tonalidades puras (lo que podríamos llamar “chillonas” hoy en día). Y tres, que esta extraordinaria sensibilidad hacia el cromatismo se plasmaba en los edificios, las artes plásticas y el vestuario, e incluso en la literatura, que está repleta de descripciones cromáticas. En la Edad Media, pues, miraras donde miraras, había color.
En realidad, y tal y como concluye el capítulo citado del libro de Pastoureau, la “época oscura” empieza en el siglo XV y coincide más o menos con la Reforma protestante. Se juntan aquí los dos hechos que hemos mencionado anteriormente: primero, la aparición de nuevas tecnologías de tintes que permiten un negro mucho más acabado y perfecto (el famoso “negro Austria”, que puso de moda primero la corte de Borgoña y, más tarde, Carlos V y sus herederos).
Y segundo, que Lutero y sus seguidores, en su intento de alejarse de la superficialidad de la Iglesia romana, condenaron el color desde los inicios de la Reforma. Se produce pues un cambio de sensibilidad que quedará muy patente en la indumentaria y el arte de los países protestantes del norte de Europa y el florido lenguaje barroco que se produce en los países meridionales. Así, el Barroco católico supone, en cierta manera, un regreso a la Edad Media.

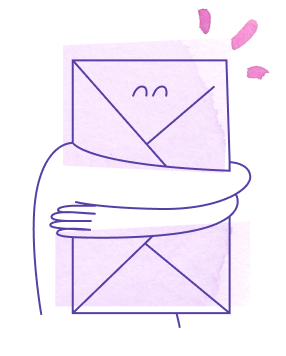
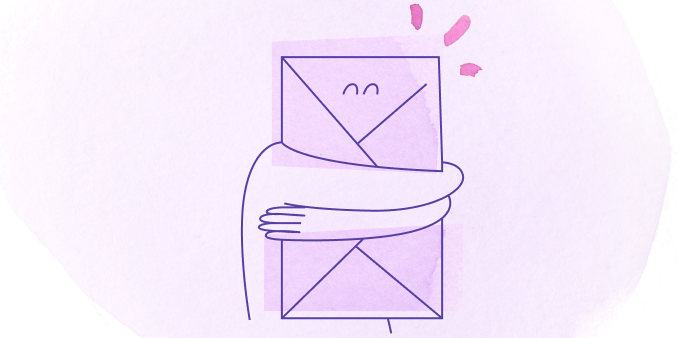
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad


















