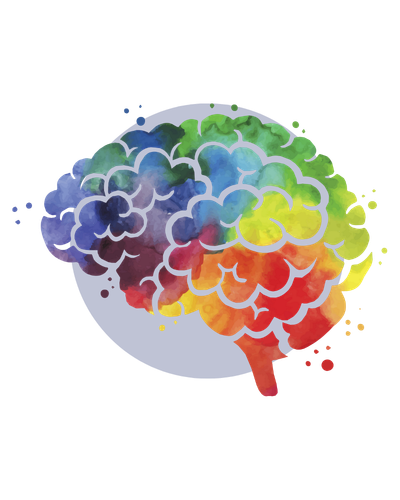La anorexia nerviosa (AN) es descrito como un trastorno alimentario grave que combina componentes biológicos, psicológicos y socioculturales. Además, se trata de una de las psicopatologías más severas, atendiendo a la cantidad de muertes vinculadas a este fenómeno.
Ahora bien, esta es una realidad que conocemos los profesionales de la salud mental… Pero que, por desgracia, no tiene por qué ser conocida por la población general. Y es que a lo largo y ancho del planeta, las personas que sufren anorexia nerviosa son criticadas y estigmatizadas constantemente, como si ellas fuesen las culpables de haber desarrollado este problema de salud mental. A su vez, esta estigmatización social hace que el trastorno se consolide y arraigue aún más en la mente de quien lo sufre.
Aquí te explicaré cómo funciona la complicada relación entre el estigma y la anorexia, ofreciéndote un resumen de algunas de las ideas principales de mi libro: “Entender los trastornos alimentarios: Más allá del cuerpo y la comida. Una guía para entender una epidemia contemporánea”.
Contenido y formas del estigma hacia la anorexia nerviosa
La literatura científica ha documentado ampliamente cómo las creencias erróneas, los prejuicios y las actitudes negativas influyen tanto en la percepción pública como en la atención clínica, agravando el sufrimiento y dificultando el proceso de recuperación.
El estigma social hacia la anorexia se manifiesta a través de juicios de culpabilidad, estereotipos y actitudes de rechazo. A menudo, la sociedad percibe que las personas con anorexia eligen voluntariamente su condición, lo que se conoce como estigma volitivo. Esta idea de responsabilidad personal es una distorsión peligrosa, ya que ignora los factores genéticos, biológicos y psicológicos que subyacen al trastorno.
Las investigaciones recientes han identificado estereotipos negativos recurrentes: se considera a las personas con anorexia como “buscadoras de atención”, “difíciles de tratar” o “superficiales”. Estos juicios reducen un problema clínico complejo a una cuestión de vanidad o debilidad, y contribuyen a la trivialización de la enfermedad. De hecho, muchos testimonios reflejan la frustración de quienes sienten que su sufrimiento no es validado ni comprendido.
Percepciones de control y atribuciones de culpa
Uno de los ejes más relevantes del estigma es la percepción del control. La población general tiende a creer que las personas con anorexia podrían “recuperarse si quisieran”, atribuyendo la enfermedad a la falta de autodisciplina o a la influencia de los medios. Sin embargo, los estudios demuestran que esta interpretación incrementa los niveles de rechazo y reduce la empatía.
En contraste, cuando la anorexia se presenta como un trastorno con bases biológicas o genéticas, las actitudes estigmatizantes disminuyen. Comprender que se trata de una enfermedad multifactorial, en la que intervienen la predisposición genética, los rasgos de personalidad y los factores socioculturales, es fundamental para promover una visión más compasiva y realista.
El estigma hacia la anorexia no se limita al bajo peso. Las personas con anorexia atípica, que presentan síntomas graves sin cumplir los criterios tradicionales de peso, suelen enfrentarse a un doble estigma: por padecer un trastorno alimentario y por no ajustarse al estereotipo corporal asociado a él. En estos casos, la discriminación por peso se convierte en un factor de riesgo adicional, tanto para el desarrollo como para el mantenimiento del trastorno.
Reacciones emocionales y deseo de distancia social
El estigma no solo se expresa en juicios cognitivos, sino también en reacciones emocionales. Los estudios muestran que la anorexia despierta sentimientos ambivalentes en los observadores: desde irritación, incomodidad y falta de simpatía, hasta, paradójicamente, cierta admiración o idealización. Esta dualidad refleja la influencia de los ideales culturales de delgadez, que pueden generar confusión entre enfermedad y autocontrol.
La consecuencia más visible de estas emociones es el deseo de distancia social. Muchas personas manifiestan incomodidad ante la idea de interactuar con alguien que padece anorexia.
Quiénes estigmatizan más y por qué
Las investigaciones sugieren que el nivel de estigmatización varía según variables sociodemográficas. Los hombres, por ejemplo, suelen mostrar actitudes más negativas que las mujeres, percibiendo la anorexia como un signo de debilidad o falta de carácter. Asimismo, las personas jóvenes y de menor nivel educativo tienden a expresar mayor culpa hacia los pacientes.
En cambio, los individuos con formación en psicología o con experiencia personal cercana a los trastornos alimentarios presentan actitudes menos estigmatizantes. Esto refuerza la importancia de la educación en los centros escolares, la psicoeducación realizada en las consultas de psicoterapia, y la exposición al conocimiento científico como estrategias para reducir prejuicios.
Consecuencias del estigma: barreras para el tratamiento
Por otro lado, el estigma constituye una de las barreras más significativas para el acceso al tratamiento. Muchas personas retrasan la búsqueda de ayuda por miedo a ser juzgadas, ridiculizadas o consideradas “culpables” de su enfermedad. Investigaciones recientes señalan que el estigma puede retrasar la primera consulta médica entre ocho y nueve meses desde la aparición de los síntomas, un tiempo crítico en la evolución del trastorno.
Además, la vergüenza y el temor al rechazo pueden provocar abandono terapéutico o resistencia a la hospitalización. Las personas afectadas internalizan la idea de que deben “superarlo solas”, lo que perpetúa el aislamiento y agrava la sintomatología.
Autoestigma y efectos sobre la recuperación
El autoestigma (la internalización de los prejuicios sociales) tiene un impacto directo en la autoestima, la motivación y la disposición para recibir ayuda. Las personas con anorexia pueden llegar a verse a sí mismas como débiles, defectuosas o indignas de apoyo. Esta autoimagen negativa se asocia con mayores niveles de depresión, desesperanza y menor adherencia al tratamiento.
Por el contrario, la resistencia al estigma, entendida como la capacidad de desafiar creencias estigmatizantes, se relaciona con una mejor evolución clínica. Reforzar esta resiliencia emocional es un objetivo clave en los programas de recuperación y prevención de recaídas.
Estigma clínico y sus implicaciones
El entorno clínico no está exento de estigmatización. Estudios recientes han mostrado que algunos profesionales de la salud reproducen actitudes de juicio o frustración hacia las personas con trastornos alimentarios, especialmente cuando perciben falta de progreso. Estas conductas pueden reforzar la desconfianza del paciente, debilitar la alianza terapéutica y reducir la efectividad del tratamiento.
La falta de formación específica también contribuye a este problema. Algunas investigaciones muestran que menos del 40% de los residentes en psiquiatría se sienten seguros al diagnosticar anorexia, lo que puede generar inseguridad y sesgos inconscientes. Promover la sensibilización y capacitación en este ámbito es esencial para garantizar una atención más empática y efectiva.
Estrategias para reducir el estigma
Diversas investigaciones han evaluado intervenciones destinadas a disminuir las actitudes negativas hacia la anorexia. Las estrategias más efectivas incluyen programas educativos que aumentan la comprensión sobre los factores biológicos y psicológicos del trastorno, así como intervenciones de consenso social que promueven mensajes empáticos y libres de culpa.
También se ha comprobado que reformular la narrativa pública (por ejemplo, presentando la anorexia como una enfermedad multifactorial y no como un problema de voluntad) puede reducir significativamente la estigmatización. Invertir esfuerzos en la educación en salud mental desde edades tempranas y dentro de la formación sanitaria es una medida preventiva clave.
Así pues, el estigma social hacia la anorexia nerviosa no es un fenómeno marginal, sino una realidad estructural que impacta directamente en la salud, la identidad y la recuperación de las personas afectadas. Su carácter multifacético —que incluye culpa, prejuicio, discriminación y autoestigmatización— lo convierte en un obstáculo crítico para el acceso y la adherencia al tratamiento. Superar este desafío requiere un compromiso interdisciplinar.
Autor: Marc Ruiz De Minteguía
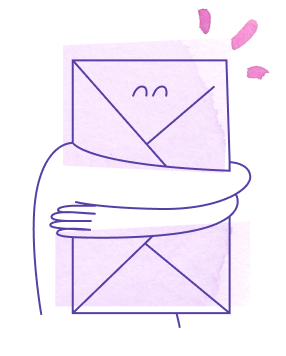
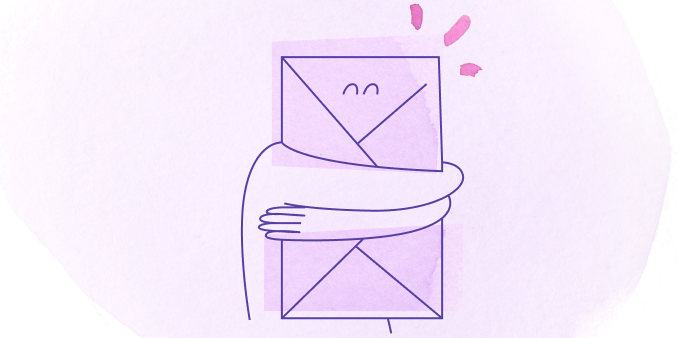
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad