En el tema del cisma que introdujo el rey Enrique VIII y que convirtió a la de Inglaterra en una Iglesia totalmente independiente de Roma, ha habido y sigue habiendo multitud de tópicos y leyendas. Desde los que atribuyen la separación a algo dictado en exclusiva por la pasión del monarca por Ana Bolena, hasta los que insisten en describir a Catalina de Aragón como una mojigata de tres al cuarto que se pasaba el día rezando. Como siempre, la historia tiene muchos, pero que muchos matices.
Una de las cosas que se desconoce en general es que, antes de enzarzarse en una guerra ideológica, teológica y política con la Santa Sede, Enrique VIII fue proclamado por el papa León X “defensor de la fe”, con ocasión de un escrito del monarca en el que defendía la fe romana y arremetía contra el naciente protestantismo.
Por supuesto, en ese momento nadie, y mucho menos el papa, podía suponer que, pocos años más tarde, el mismo rey que había redactado semejante documento iniciaría un cisma que acabaría con la instauración de la Iglesia anglicana, totalmente independiente de Roma. Pero vayamos por partes.
Europa antes del cisma anglicano
Para hablar apropiadamente sobre el cisma de la Iglesia de Inglaterra, es necesario remontarnos a los años anteriores al reinado de Enrique VIII. Es el siglo XV, y el humanismo triunfa por toda Europa. Pensadores como Erasmo de Roterdam (m. 1536) o Thomas More (1478-1535), más conocido en territorio hispano como Tomás Moro, sostenían la necesidad de un regreso a los orígenes de la Iglesia, a un cristianismo más puro y en consonancia con los Evangelios.
La petición no era baladí; recordemos que el XV es el siglo de los grandes papas del Renacimiento, que habían convertido el Vaticano en un verdadero palacio, por donde pululaban concubinas, prostitutas (de ambos sexos) e hijos ilegítimos. No sólo eso; con el objetivo de completar el ambicioso proyecto del nuevo San Pedro, el papa León X había iniciado una campaña de venta de indulgencias (entre otras cosas, para librarse del Purgatorio o acortar la estancia en él) para financiar la construcción del templo. Eso era algo que muchos no podían tolerar, pues constituía una auténtica prostitución de la fe.
Erasmo de Roterdam y Thomas More no pretendían, ni mucho menos, cambiar los preceptos de la religión católica. Tampoco querían una separación de Roma. Sólo sugerían una renovatio, una renovación desde los cimientos que devolviera a la corrompida Iglesia los valores promulgados por Cristo. Sin embargo, un monje alemán llevó estas ansias de cambio mucho más lejos.
Lutero y la nueva fe protestante
Este monje alemán era, por supuesto, Martin Luther (1483-1546), Martín Lutero para los hispanohablantes, que había quedado completamente escandalizado por el vergonzoso tráfico de indulgencias que campaba a sus anchas por toda la cristiandad. Según el teólogo alemán, el hecho de que los fieles tuvieran que pagar para “aliviar su alma” era una aberración que iba en contra del sacramento de la confesión y del arrepentimiento y contrición verdaderos.
En 1517, según cuenta la tradición, Lutero clavó en la puerta del palacio de Wittenberg, en Sajonia, sus más que famosas noventa y cinco tesis, donde exponía sus puntos de vista al respecto. Este es el hecho que la historia toma como pistoletazo de salida “oficial” para el protestantismo.
No podemos extendernos aquí en el proceso de expansión del luteranismo y en el conflicto en el que se vio sumida Europa a raíz de la protesta de su líder (de ahí el nombre de la nueva fe, por cierto). Pero sí que es necesario hacer hincapié en esto para entender con profundidad el marco histórico en el que se movió Enrique VIII y en el que se ocurrió su cisma.
Tras la publicación de su texto de defensa de la fe romana y la proclamación de su persona como “defensor de la fe”, es lógico que las relaciones entre el papado y el monarca inglés fueran más que buenas. Por otro lado, en aquella época Enrique ya estaba casado con Catalina de Aragón, una de las hijas de los Reyes Católicos, de la que, por cierto, corren todavía no pocos tópicos que merecen ser examinados.
La esposa “mojigata” y la amante “impura”
En general, la historiografía tradicional y, sobre todo, el mito popular ha reducido a ambas soberanas inglesas a estos dos epítetos respectivos, tan crueles e ingratos. En realidad, se trata de lo de siempre: la contraposición de la mujer virginal, pura, religiosa y modesta, con la mujer fogosa, sexual y apasionada, fuente de toda perdición. Pero, por desgracia para los amantes de los tópicos y la mitología histórica en general, esto no fue así. Al menos, no exactamente.
Catalina de Aragón (1485-1536) fue el último vástago de los Reyes Católicos. En 1501, a la edad de dieciséis años, contrajo matrimonio con Arturo Tudor, príncipe de Gales y, por tanto, heredero al trono inglés. El joven esposo falleció prematuramente, y Catalina volvió a desposarse; en esta ocasión, con el hermano pequeño de su difunto marido, el futuro monarca Enrique VIII. Este dato es importante, porque será precisamente a lo que se aferrará el rey cuando decida deshacerse de Catalina para casarse con Ana Bolena. Hablaremos de ello más adelante.
Hemos comentado que la mitología popular, espoleada por ciertos historiadores, han alimentado la imagen de la reina Catalina como una mujer extremadamente devota, casi rayando en la mojigatería. Y, aunque, por supuesto, la hija de los Reyes Católicos seguía con firmeza los preceptos de la Iglesia, no debemos olvidar que fue también una gran humanista que acogió en su círculo a personajes como Erasmo de Roterdam y Luis Vives e impulsó la nueva corriente de pensamiento de su siglo.
La obra de este último De institutione feminae christianae, que defiende la educación de las mujeres, fue de hecho propiciada por la soberana, dotada de gran inteligencia y de una extensa cultura. De hecho, durante los primeros años de matrimonio, y antes de que la falta de heredero varón minara su matrimonio, Enrique y Catalina se avinieron magníficamente, pues él también era un monarca bastante culto, aficionado a la música y a la poesía.
En contraste con la reina “santurrona”, la historia ha situado a Anne Boleyn, más conocida como Ana Bolena, como la peligrosa sirena que encanta con sus gracias a un ya desenamorado Enrique. Si bien Ana Bolena es descrita por sus contemporáneos como alegre y encantadora, no es menos cierto que era una mujer notablemente culta e inteligente, pues había sido educada en Francia bajo los auspicios de la reina Claudia.
Resulta realmente difícil discernir a la verdadera Ana Bolena del testimonio de sus (muchos) detractores. Calculadora, fría, ambiciosa… Aunque puede que, en el fondo, existiera algo de eso, también puede ser una simple exageración de los que la odiaban y deseaban su perdición. De hecho, los expertos coinciden en que era inocente de los cargos que se le imputaron y que la llevaron finalmente al cadalso, entre los que se encuentra la escalofriante acusación de haber mantenido relaciones sexuales con su propio hermano. Parece que, en última instancia, Bolena fue una víctima más de toda aquella pantomima.
El rey quiere un hijo varón
En 1525, Enrique ya había empezado a asumir que Dios no le iba a dar un heredero. Su esposa Catalina tenía ya cuarenta años, una edad en la que la capacidad de concepción disminuye radicalmente. De los seis hijos que había parido la reina, sólo una hija sobrevivía, la que reinaría más tarde como María Tudor. Los demás, o nacieron muertos o sobrevivieron un corto periodo de tiempo.
Enrique empezó a pensar que semejante cadena de desgracias tenía algo que ver con un castigo divino. Pues ¿acaso no se había casado con la mujer de su hermano? Según la Biblia, o, más concretamente, según el Levítico, el hombre que así actuaba estaba cometiendo incesto a los ojos de Dios. Se inició así, a petición del monarca, un estudio teológico con el objetivo de valorar la situación y formalizar una anulación para el ya detestado matrimonio.
Por su parte, Catalina se defendía de la acusación esgrimiendo que no había tenido relaciones sexuales con Arturo, por lo que la sentencia del Levítico no tenía fundamento. Hay que tener presente que, en aquella época, un matrimonio sólo era válido si se había producido la consumación. Catalina lo sabía, y sabía también que su esposo se valdría de ello para deshacerse de ella y negarle su legítimo título de reina de Inglaterra.
¿Mintió la soberana para conservar su estatus? Nunca la sabremos. Parece poco probable, dada la personalidad e integridad de Catalina, que mintiera sobre un asunto tan importante para la salvación de su alma. De cualquier manera, su versión no satisfizo a Enrique, obsesionado con la idea del pecado y con la de morir sin un heredero varón. Y es aquí donde entra en juego Ana Bolena.
La nueva reina de Inglaterra
Ana Bolena había vuelto a su Inglaterra natal tras estudiar en Francia, como ya hemos comentado, en la corte de la reina Claudia. A su regreso, entró a formar parte del séquito de damas de Catalina de Aragón. El rey, que por aquellas fechas ya estaba desencantado con su matrimonio, se fijó en aquella graciosa muchacha morena, que conocía la moda a la perfección y bailaba y tocaba instrumentos admirablemente.
La idea de deshacerse de Catalina y desposarse con Ana fue madurando en la cabeza del monarca. Tras muchas vicisitudes y un largo conflicto, no solamente teológico, sino político (recordemos que Catalina era tía nada menos que de Carlos V, el poderoso emperador del Sacro Imperio), en 1534 nacía finalmente la Iglesia anglicana, separada oficialmente de Roma, con su rey, Enrique, como cabeza de la misma.
El matrimonio que tantos quebraderos de cabeza había dado a Inglaterra fue declarado nulo por Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury. Finalmente, Enrique pudo desposarse con Ana, que ya se encontraba embarazada de la futura Isabel I. Catalina, la reina despechada, fue confinada primero al castillo de More y, más tarde, al de Kimbolton, donde vería la muerte en 1536, a los cincuenta años. Hasta el final de sus días se siguió considerando la legítima reina de Inglaterra.
Después de Enrique
Ya hemos comentado que Enrique no cambió sustancialmente la fe romana. Simple y llanamente, configuró su propia Iglesia en Inglaterra, de la que él era la cabeza visible, tomando de esta manera el papel que antaño había ejercido el papa.
La regencia establecida a causa de la minoría de edad del joven Eduardo VI, el hijo varón que Enrique había tenido con Jane Seymour, su tercera esposa (con la que se casó tras la ejecución de Bolena) había empezado a establecer el protestantismo como la base de la nueva Iglesia anglicana. El tiempo del tan deseado varón se apagó pronto, pues el muchacho falleció con sólo quince años.
Tras el fallecimiento del joven monarca, empieza un periodo de inestabilidad que no podemos resumir aquí y que incluyó el reinado de María Tudor, la hija de Catalina (bautizada por los ingleses como Bloody Mary, “María la Sangrienta”), que se caracterizó por un regreso a la fe católica y la persecución de los disidentes anglicanos. A María la sucedió su hermana Isabel, la hija de Ana Bolena. Este reinado significó el afianzamiento de la Iglesia anglicana como ente independiente de Roma, y consolidó su decisiva protestantización.
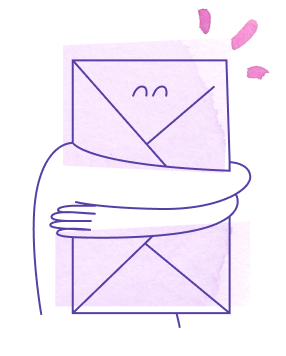
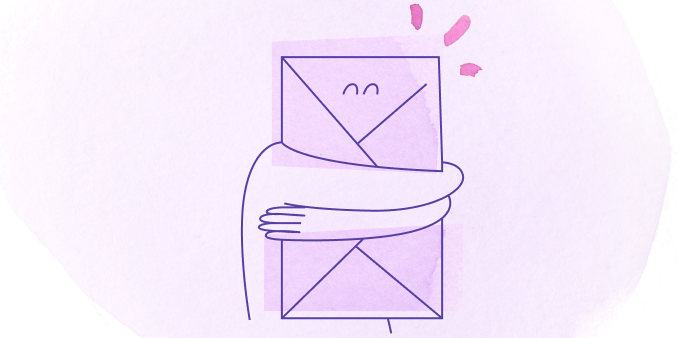
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad


















