En el último siglo (y, especialmente, en las últimas décadas) los estudios médicos han permitido un conocimiento más avanzado sobre las enfermedades y cómo tratarlas. En muchos casos, estos experimentos han concluido satisfactoriamente y han dado como resultado soluciones sorprendentes para la curación o, al menos, para la mitigación de los síntomas de algunas enfermedades.
Sin embargo, no es menos cierto que algunos de estos experimentos entrañan serias dudas acerca de su validez ética, como el estudio que nos ocupa, conocido como “experimento Tuskegee”. Se trata de la eterna pregunta: ¿justifica el fin los medios que se emplean? ¿Podemos razonar, pues, la realización de un estudio controvertido con la máxima de que el resultado “bien vale el sacrificio”?
En el caso que nos ocupa, las violaciones a los derechos humanos fueron especialmente graves. Cuando se destapó la verdad del experimento, el mundo se llevó las manos a la cabeza, y ello permitió dar luz verde a una serie de códigos e instituciones que garantizaran la observación de los derechos humanos en la experimentación científica. En el artículo de hoy, hablamos del experimento Tuskegee y sus consecuencias éticas y sociales.
- Te recomendamos leer: "¿Por qué los egipcios momificaban a los muertos?"
El experimento Tuskegee: cuando la ciencia juega con seres humanos
Antes de entrar en materia, situemos brevemente al lector. Estamos en Tuskegee, Alabama (Estados Unidos), en 1932. En aquellos años, la sífilis, una de las enfermedades venéreas más temidas, sigue haciendo estragos entre la población. Ese año, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, juntamente con el Instituto Tuskegee, decide emprender un estudio que durará nada menos que cuatro décadas y que tendrá como objetivo monitorizar el progreso de la salud de 600 hombres, todos afroamericanos y prácticamente analfabetos. Sólo 201 individuos están sanos; el resto están infectados por la bacteria Treponema Pallidum, la causante de la sífilis.
Actualmente, es una enfermedad poco oída (aunque, desgraciadamente, sigue estando activa en el mundo), pero durante la historia de la humanidad ha constituido una de sus peores pesadillas. La sífilis es una infección de índole bacteriana que se contrae a través del contacto con los genitales de la persona enferma, aunque también puede contagiarse a través de labios y ano. Es lógico pensar que la actividad sexual sea el medio más propicio por el que la sífilis penetra en el organismo, por lo que durante milenios ha diezmado a la población, especialmente a los individuos asiduos a burdeles o con multiplicidad de parejas.
Como todas las enfermedades, la sífilis puede cursar de forma más o menos grave. En casos extremos, puede conducir a la muerte, especialmente si no es tratada como es debido. En este sentido, la medicina tradicional prescribía dosis de mercurio, habitualmente en forma de ungüento aplicado a las úlceras cutáneas que la enfermedad dejaba en el cuerpo. Como se puede deducir, el mercurio, una sustancia altamente tóxica, no ayudaba demasiado en la curación del paciente.
En la década de 1940 se empezó a aplicar la penicilina, un potente antibiótico, por lo que la sífilis comenzó a remitir. Sin embargo, y como veremos a continuación, las personas que se utilizaron sin ningún tipo de escrúpulo en el experimento Tuskegee no recibieron ninguna garantía de curación.
Más bien, el objetivo era que la enfermedad cursara naturalmente, para poder observar, de esta forma, la resistencia natural del cuerpo. Un auténtico ataque a la ética, por supuesto, más teniendo en cuenta que ninguno de los 600 voluntarios tenía conocimiento de la verdad.

Un experimento carente de toda ética
En un principio, la misión del experimento era monitorizar la progresión natural de la enfermedad para desarrollar tratamientos efectivos. Sin embargo, llaman la atención tres cosas: una, que no se requirió el consentimiento firmado de ninguna de las personas voluntarias; dos, que ni siquiera se les informó de que estaban siendo protagonistas de un estudio, ni que eran positivos; tres, que se les “reclutó” con promesas de tratamiento médico general y comida gratuitos; y cuatro, que todos, sin excepción, eran afroamericanos pobres y prácticamente analfabetos, lo que hace evidente el racismo y elitismo ocultos tras el experimento.
Más de diez años después de iniciar el experimento, cuando la penicilina se alzó como herramienta eficaz para combatir la sífilis, nadie informó a estas personas de la novedad. Los voluntarios continuaron sin ser tratados, y la enfermedad siguió cursando de forma natural, con las consecuencias que esto conllevaba en su salud y en su vida. La intención de los científicos era estudiar la sífilis y su efecto en el organismo hasta sus últimas consecuencias; por lo visto, la muerte de 600 personas no era inconveniente para sus objetivos.
Estas consecuencias fueron, realmente, espantosas. Más de 120 personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad o por causas relacionadas. Por otro lado, la falta de tratamiento eficaz había provocado el contagio en cuarenta de las esposas de los pacientes, lo que, además, conllevó que varios niños nacidos a posteriori llegaran al mundo portando la enfermedad.
Finalmente, en la década de los 70, el escalofriante experimento se filtró a la prensa y los responsables tuvieron que detener el proceso. Pero ya era demasiado tarde; muchas familias habían sido destrozadas en “beneficio” de la ciencia.
El caso Tuskegee y los inicios de la bioética
El que filtró el experimento a la prensa en 1972 fue Peter Buxtun (1937), empleado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, que llevaba ocho años intentando detener el macabro estudio. A pesar de que los sucesivos resultados habían sido publicados (hasta en trece ocasiones) en revistas médicas, el grueso de la población desconocía la existencia del experimento.
Así, la revelación de la verdad sobre el caso Tuskegee fue un auténtico escándalo. El experimento fue detenido de inmediato, y los supervivientes y las familias de los afectados, indemnizados. En 1978, salió a la luz el Informe Belmont, documento en el que se basan los principales códigos bioéticos y primera garantía oficial de ética científica en cuanto a experimentos con humanos.
Los responsables del estudio argumentaron que se debían al interés científico, o sea, observar cómo cursaba la sífilis. Sin embargo, si bien esto podía excusarse en cierta medida cuando no existían tratamientos eficaces, a partir de la aparición de la penicilina la exclusión de los voluntarios del tratamiento no tenía justificación alguna. Tampoco la tenía el hecho de haber engañado a todas estas personas en “beneficio” de la ciencia. Al menos, si algo “positivo” puede sacarse de este escalofriante suceso, es que sentó las bases de la bioética mundial.

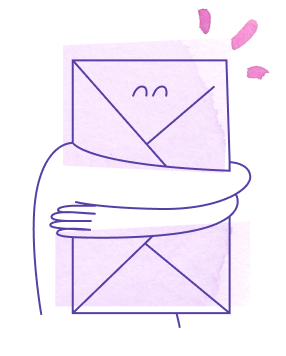
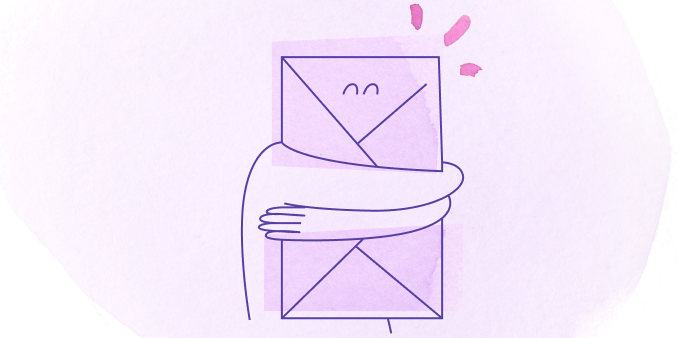
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad

















