Nuestras mentes no son rígidas como la piedra, sino que se definen por estar evolucionando constantemente. Pero este proceso no depende simplemente de nuestra edad (el hecho de acumular años de vida) sino de las experiencias por las que pasamos, aquello que vivimos en primera persona. En psicología, la separación entre la persona y el ambiente en el que vive, en psicología, es algo artificial, una diferenciación que existe en la teoría porque ayuda a entender las cosas, pero que en la realidad no está ahí.
Esto se nota especialmente en la influencia que nuestras infancias tienen sobre la personalidad que nos define cuando llegamos a la edad adulta. Por mucho que tendamos a creer que lo que hacemos lo hacemos porque "somos así" y ya está, lo cierto es que tanto los hábitos como las formas de interpretar la realidad que adoptamos en nuestra niñez tendrán un importante efecto en nuestra manera de pensar y sentir una vez pasada la adolescencia.
- Artículo relacionado: "Diferencias entre personalidad, temperamento y carácter"
Así influye nuestra infancia en el desarrollo de la personalidad
La personalidad de un ser humano es aquello que resume sus patrones de conducta a la hora de interpretar la realidad, analizar sus sentimientos y hacer suyos unos hábitos y no otros. Es decir, lo que hace que nos comportemos de un modo determinado, fácil de distinguir del de otros.
Pero la personalidad no emerge de nuestra mente sin más, como si su existencia no tuviese nada que ver con lo que nos rodea. Al contrario, la personalidad de cada uno de nosotros es una combinación de genes y experiencias aprendidas (la mayoría de ellas no en una aula de escuela o de universidad, claro). Y la infancia es, justamente, la etapa vital en la que más aprendemos y en la que más importancia tiene cada uno de estos aprendizajes.
Así pues, lo que experimentamos durante los primeros años deja una huella en nosotros, una huella que no necesariamente permanecerá siempre con la misma forma, pero que tendrá una importancia determinante en el desarrollo de nuestra manera de ser y de relacionarnos. ¿De qué manera ocurre esto? Fundamentalmente, a través de los procesos que puedes ver a continuación.
1. La importancia del apego
Desde los primeros meses de vida, el modo en el que experimentamos o no apego con una madre o un padre es algo que nos marca.
De hecho, uno de los descubrimientos más importantes en el área de la Psicología Evolutiva es que sin momentos de caricias, contacto físico directo y contacto visual, los niños y niñas crecen con graves problemas cognitivos, afectivos y comportamentales. No solo necesitamos alimento, seguridad y cobijo; también necesitamos a toda costa amor. Y es por eso que lo que podríamos llamar "familias tóxicas" son ambientes tan dañinos en los que crecer.
Por supuesto, el grado en el que recibamos o no experiencias vinculadas al apego es una cuestión de grados. Entre la ausencia total de contacto físico y de mimos y la cantidad óptima de estos elementos hay una amplia escala de grises, la cual hace que los posibles problemas psicológicos que puedan aparecer sean más leves o más severos, dependiendo de cada caso.
Así pues, los casos más graves pueden generar serios retrasos mentales o incluso la muerte (si se da privación sensorial y cognitiva de manera constante), mientras que problemas más leves en la relación con padres, madres o cuidadores pueden hacer que, en la infancia y en la adultez, nos volvamos ariscos, con miedo a relacionarnos.
- Artículo relacionado: "La Teoría del Apego y el vínculo entre padres e hijos"
2. Los estilos de atribución
La manera en la que los demás nos enseñan a juzgarnos a nosotros mismos durante la infancia también influye mucho en la autoestima y el autoconcepto que interiorizamos en la edad adulta. Por ejemplo, unos padres o madres con tendencia a juzgarnos de manera cruel nos harán creer que todo lo bueno que nos ocurre es causa de la suerte o del comportamiento de otros, mientras que lo malo ocurre por nuestras insuficientes habilidades.
- Quizás te interese: "Teorías de la atribución causal: definición y autores"
3. La teoría del mundo justo
Desde pequeños se nos enseña a creer en la idea de que el bien es recompensado y el mal es castigado. Este principio resulta útil para guiarnos en nuestro desarrollo de la moralidad y enseñarnos algunas pautas de comportamiento básicas, pero resulta peligroso si llegamos a creer literalmente en esto, es decir, si damos por supuesto que se trata de una especie de karma real, una lógica que rige al propio cosmos independientemente de lo que creamos o de lo que hagamos.
Si creemos fervientemente en este karma terrenal, esto nos puede llevar a pensar que las personas desgraciadas lo son porque hicieron algo para merecerlo, o que las más afortunadas lo son también porque han hecho méritos para ello. Se trata de un sesgo que nos predispone hacia el individualismo y la insolidaridad, así como a negar las causas colectivas de fenómenos como la pobreza y a creer en "mentalidades que nos hacen ricos".
Así pues, la teoría del mundo justo, por paradójico que parezca, nos predispone hacia una personalidad basada en la rigidez cognitiva, la tendencia a rechazar lo que va más allá de las normas que deben ser aplicadas individualmente.
- Artículo relacionado: "Teoría del Mundo Justo: ¿tenemos lo que nos merecemos?"
4. Las relaciones personales con desconocidos
En la infancia todo es muy delicado: en un segundo, todo puede salir mal, debido a nuestro desconocimiento acerca del mundo, y nuestra imagen pública puede resentirse por todo tipo de errores. Teniendo en cuenta que en una clase de escuela la diferencia de meses de edad entre los estudiantes hace que unos tengan mucha más experiencia que otros, esto puede crear desigualdades y asimetrías claras.
Como consecuencia, si por algún motivo nos acostumbramos a temer las interacciones con los demás, nuestra falta de habilidades sociales puede hacer que empecemos a tener miedo a las relaciones con desconocidos, llevándonos hacia un tipo de personalidad basado en la evitación y la preferencia por las experiencias vinculadas a lo que ya se conoce, lo que no resulta nuevo.
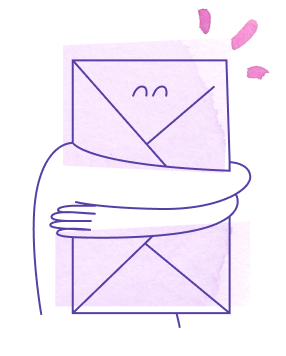
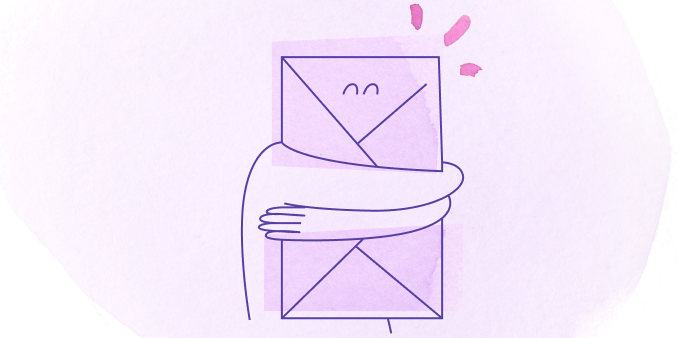
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad


















