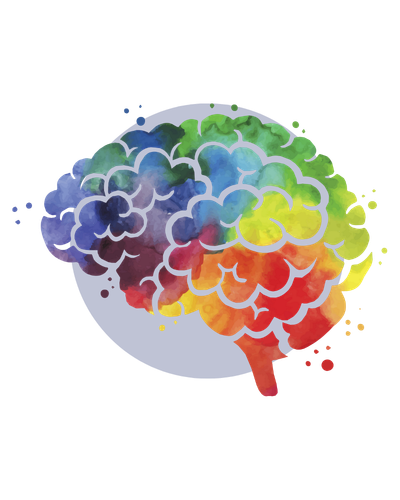En la literatura, encontramos el concepto de bienestar asociado al concepto de felicidad, y se ha venido estudiando, a lo largo de la historia de la humanidad, desde perspectivas: filosóficas y científicas.
Evolución del concepto de bienestar
En principio, revisando el devenir histórico, se atribuyen a los filósofos griegos: Sócrates, Platón, Aristóteles y Epicuro, las primeras reflexiones acerca de lo que significa la felicidad. Al respecto, Sócrates (470 – 399 AC), sostiene que la felicidad del hombre se basa en la sabiduría. Dice Sócrates que la experiencia y la reflexión, llevan a concluir que el placer por si solo, es incapaz de dar felicidad.
Inclusive, señala que la intensidad del placer puede provocar dolor. Él no deja obra escrita, es por medio de Platón (427 – 347 AC) que hemos podido conocerlo.
Así, Platón complementa las reflexiones de Sócrates sobre la felicidad individual, con lo que él denomina felicidad pública, es decir, la felicidad de todos los ciudadanos. Piensa en un Estado dichoso, en el que la felicidad no sea patrimonio de pocos, sino común a una sociedad. Luego, Aristóteles (384 – 322 A.C) en el libro I de “Ética a Nicómaco” presenta un tratado amplio sobre la felicidad.
Sus reflexiones lo llevan a concluir que la felicidad es un fin en sí mismo, es algo que todos quieren y buscan, y por ser lo mejor, e inclusive perfecto, es lo que hace deseable la vida de las personas. La felicidad, para Aristóteles, radica en la práctica de las virtudes humanas, implica, por lo tanto, una actividad que todos pueden aprender y a la que todos se pueden habituar a lo largo de sus vidas.
Por consiguiente, la felicidad, para Aristóteles, consiste en vivir bien, ello quiere decir, sobre la base de unos valores, y es en las acciones en las que este vivir bien se materializa.
Así por ejemplo, ejercitando la justicia, nos hacemos justos, practicando la fortaleza, nos hacemos fuertes, resistiendo los peligros nos habituamos a ser valientes. Sin embargo, señala Aristóteles, la virtud se sitúa en el término medio de nuestras acciones, ni exceso ni defecto y, en este sentido indica que es imposible prescindir de los bienes que denomina “exteriores”, porque no se puede hacer el bien a otros si uno se encuentra desprovisto de recursos.
Bajo otra perspectiva, el filósofo griego Epicuro (341 – 270 A.C), fundador de la doctrina del epicureísmo, entiende que la felicidad es el resultado de un mayor número de situaciones placenteras, y un menor número de situaciones dolorosas. Epicuro habla del “goce racional”, que consiste en alcanzar un estado anímico de tranquilidad y alegría. Hace referencia a no sufrir dolor en el cuerpo, ni perturbación en el alma. Epicuro fue criticado en su época por suponerse que el placer para él, radica en lo material. Sin embargo, Epicuro promueve como placer fundamental, la tranquilidad del alma y ausencia de dolor, subordinando los placeres de los sentidos del gusto, oído, vista y tacto, al bienestar físico y espiritual.
El bienestar en la Edad Media
Santo Tomás de Aquino (1224 – 1274) fue uno de los más destacados filósofos de la edad media. Seguidor de Platón y Aristóteles. Él recoge, complementa y difunde las enseñanzas de ellos, constituyéndose en un pilar de la filosofía medieval.
Adam Smith (1723 – 1790), reconocido, sobre todo, por su monumental obra “La riqueza de las naciones”, fue ante todo un filósofo y moralista. En dicha obra presenta su postura sobre los fundamentos del bienestar en las personas. “Ninguna sociedad puede ser próspera y feliz, si la mayoría de sus miembros son pobres y miserables”. Smith explica que para alcanzar este anhelo de bienestar, es indispensable que exista libertad en una sociedad, desde las perspectivas política, moral y económica.
El concepto de bienestar (o felicidad) en el S XX.
A mediados del S XX, la presencia de la filósofa francesa, Simone de Beauvoir (1908-1986), fue preponderante. En su obra El segundo sexo, sostiene, bajo la perspectiva de la filosofía existencialista, que toda persona justifica su existencia experimentando la necesidad de trascendencia, la cual se traduce en proyectos de vida que se sostienen en libertad o autonomía. En la línea de la corriente existencialista, encontramos también, al filósofo Jean Paul Sartre (1905 – 1980) quien, además, fue pareja de de Beauvoir, durante, aproximadamente, medio siglo.
Leopoldo Chiappo (1924 - 2002), reconocido psicólogo y filósofo peruano, en su obra Psicología del amor, complementa, de manera brillante, el pensamiento de Simone De Beauvoir, en relación al concepto de libertad. Para Chiappo existe una profunda conexión entre la libertad y la melancolía, señalando, con respecto a esta última, que “a diferencia de la depresión y de la amargura de vivir, tiene (la melancolía) un ingrediente de dulzura”.
Chiappo sostiene que debemos poner énfasis en la dulzura de la melancolía, ya que ella anuncia o prefigura el desarrollo existencial de la libertad intrínseca y de la belleza de la vida. La melancolía es tristeza, pero también es señal de disconformidad con lo actual, y es añoranza de una vida mejor.
Es preciso destacar que el autor habla de libertad, más allá del libre albedrío, entiende la libertad como la capacidad de lograr crecimiento personal y enriquecimiento espiritual. Chiappo también se refiere a lo sustancial y a lo instrumental, en la vida.
Lo sustancial es aquello que vale, o es un fin, por si mismo, mientras que lo instrumental, como su nombre lo indica, es el instrumento para lograr algo sustancial o, también, algo no sustancial, en ciertos casos. Lo sustancial en la vida es, según Chiappo, el amor, en sus diferentes dimensiones y manifestaciones. Lo instrumental es el dinero y/o el poder, que se ansían, en ciertos casos, por pura satisfacción egocéntrica.
Los autores citados, filósofos todos ellos, coinciden en que la vida de los seres humanos, lleva implícita un objetivo. Sugieren, en este sentido, una forma de felicidad que es posible alcanzar, o por lo menos, es posible aproximarse a ella, mediante el ejercicio de la libertad, en el amplio sentido que esta palabra envuelve. Libertad fundamental como señala Chiappo en su dimensión intrínseca, referida a la “originalidad de ser sí mismo”.
Abordando la perspectiva científica, la psicología, desde, aproximadamente, mediados de los años 70 ha empezado a estudiar, con mayor énfasis, el bienestar psicológico de las personas. Posteriormente, a fines de la década de los 90, el psicólogo norteamericano Martin Seligman, funda la corriente conocida como psicología positiva, la cual marca un giro importante en el estudio de la psicología, enfocándose en las fortalezas de las personas, en vez de enfocarse en las vulnerabilidades y trastornos, como tradicionalmente había sido. Algunos autores llaman a esta corriente psicología de la felicidad, porque su interés es conocer qué caracteriza a las personas que se sienten felices con sus vidas, pues existen evidencias empíricas de que las personas más felices, gozan de mejor salud, tienen mejores trabajos y buenas relaciones sociales, tanto dentro, como fuera de sus familias. En síntesis, la psicología positiva se enfoca en los factores protectores y la prevención de trastornos y enfermedades, más no en la reacción ante ellos.
La psicología positiva ha incorporado conocimientos milenarios que provienen de la filosofía budista, como por ejemplo, las prácticas meditativas. Aunque en realidad, mucho antes del surgimiento de la psicología positiva, en universidades prestigiosas de Estados Unidos, se empiezan a estudiar los beneficios de las prácticas meditativas, para la salud integral de las personas.
El siglo XXI
El concepto de bienestar, asociado al de felicidad, en la sociedades occidentales actuales, implica un estado en el que se considera indispensable cierto nivel socio económico, que facilite la satisfacción de las necesidades, y por consiguiente, condiciones de vida adecuadas, que eviten sufrimientos. El dinero es el instrumento para la satisfacción de la mayor parte de necesidades humanas, pero posee también, un valor simbólico en las sociedades, connota carencias o excesos, no solo materiales, sino también psicológicos y espirituales. El dinero lleva a estereotipos que pueden dañar la autoestima de una persona, ya sea por carecer de él o por tenerlo en exceso, lo cual afecta su bienestar y su vida en sociedad.
Ya Aristóteles reconocía la necesidad de contar con recursos económicos que además de permitirnos satisfacer nuestras propias necesidades materiales, se requieren para “hacer el bien, porque no se puede hacer el bien, si uno se encuentra desprovisto de recursos”. Sin embargo, nos enseña que la clave se encuentra en el equilibrio, es decir, ni demasiados recursos ni escasos.
Por lo tanto, podemos concluir señalando que la “fórmula” para alcanzar el bienestar en el siglo XXI, consiste en interiorizar y poner en práctica las enseñanzas que filósofos, a lo largo de la historia han propalado. Lo cual podemos resumirlo en cinco pilares: libertad, voluntad, aprendizaje de valores superiores, tranquilidad del alma y amor.
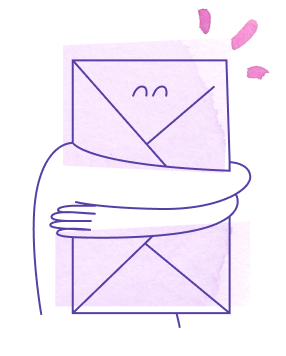
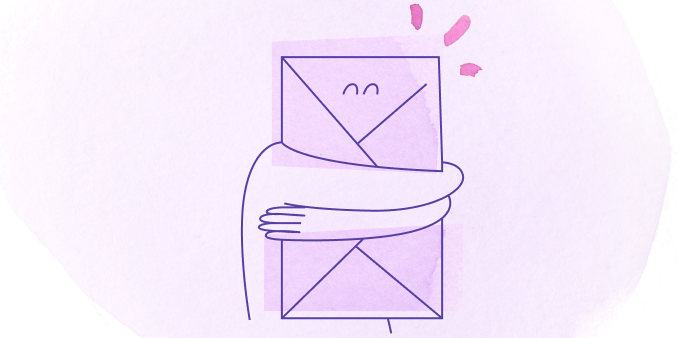
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad