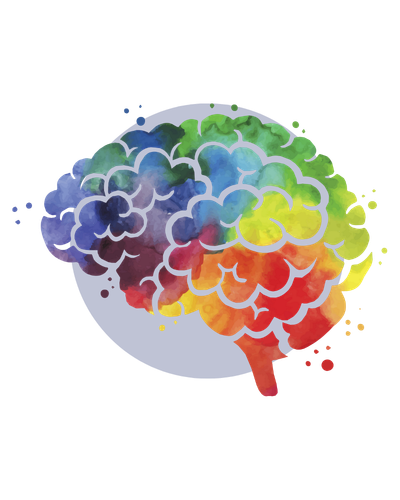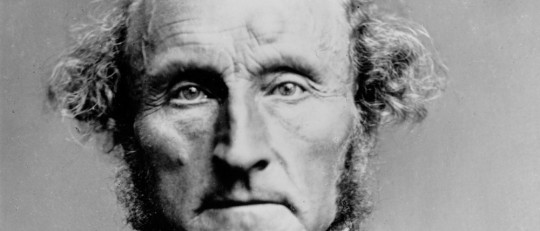A veces sentimos que tenemos que funcionar igual que todos los demás, como si existiera una única forma correcta de pensar, aprender o sentir. Pero luego llega ese momento en que te das cuenta de que tu mente no sigue el mismo ritmo, que lo que a otros les resulta sencillo a ti te agota o te distrae, y que incluso tus emociones parecen tener un idioma distinto.
No es raro: las cifras actuales estiman que más del 15 % de la población mundial es neurodivergente, aunque muchos ni siquiera lo saben. El reto no es “encajar”, sino preguntarnos si estamos realmente dispuestos a ver las diferencias mentales como parte natural de la diversidad humana.
Un cambio de mirada: de “trastorno” a diferencia
Durante años, el discurso médico y educativo se centró en corregir lo que “no funcionaba bien”. Se hablaba de déficit, trastornos o discapacidades, como si la mente neurodivergente fuera un error de fábrica. Sin embargo, el concepto de neurodiversidad, acuñado por la socióloga Judy Singer en los noventa, propone algo distinto: que las variaciones neurológicas, como el autismo, el TDAH, la dislexia o la alta sensibilidad, son formas naturales de procesar el mundo.
Esa idea ha ido ganando terreno, sobre todo entre comunidades científicas y educativas más abiertas. Pero, ojo, aceptar la neurodiversidad no significa negar las dificultades que pueden existir. Significa dejar de medir todas las mentes con la misma regla. Porque no todos aprendemos igual, ni razonamos igual, ni sentimos igual. Y eso no es un defecto.
El problema es que la sociedad todavía tiende a premiar la homogeneidad. En el aula, en el trabajo, incluso en las relaciones personales, quien se comporta o piensa distinto suele tener que justificarlo. De ahí nace el “enmascaramiento”: ese esfuerzo constante por parecer neurotípico, que desgasta y afecta la salud mental. Fingir para sobrevivir, cuando lo que más se necesita es poder ser.
Lo que las universidades y los espacios educativos están revelando
Un estudio reciente realizado por Sohyun An Kim y su equipo analizó las experiencias de discriminación y acoso en 290 estudiantes autistas comparados con 290 no autistas. El objetivo era entender qué factores aumentan o reducen las experiencias negativas en entornos universitarios. Los hallazgos son reveladores, y sirven para pensar cómo se construye o se limita la inclusión en general.
Uno de los resultados más consistentes fue que el apoyo del profesorado actúa como un verdadero amortiguador. Cuando los docentes muestran apertura, empatía y flexibilidad, los estudiantes (autistas o no) sienten más pertenencia y menos exposición a la discriminación. En cambio, cuando ese acompañamiento falta, el entorno se vuelve hostil.
También se observó que las llamadas habilidades mentales, como la persistencia, la curiosidad o el pensamiento flexible, protegen contra experiencias negativas. Estas disposiciones no son talentos innatos, sino actitudes que pueden fortalecerse con la práctica. En estudiantes autistas, su presencia parece especialmente útil frente al acoso o el aislamiento.
Pero no todo fue positivo: la participación en ciertos eventos sociales o clubes universitarios se asoció con mayor vulnerabilidad a la discriminación. Probablemente porque esos espacios exigen una fuerte interacción social y resaltan la identidad de grupo, algo que puede volverse difícil para quienes ya sienten que deben “adaptarse” a las reglas sociales no escritas. Y, en muchos casos, cuanto más intentan encajar, más se exponen.
Curiosamente, el estudio no halló grandes diferencias en las formas más graves de acoso entre estudiantes autistas y no autistas una vez consideradas otras condiciones, como los trastornos psicológicos o de aprendizaje. Esto muestra que el problema no es “ser autista”, sino cómo el entorno responde a la diferencia.
El retroceso en la inclusión y la exigencia del “enmascaramiento”
Mientras algunas instituciones avanzan, otras parecen dar pasos atrás. La periodista Maya Richard-Craven, en un artículo para Forbes, alerta sobre cómo muchas empresas están reduciendo sus programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). En ese retroceso, la neurodiversidad ha perdido visibilidad, desplazada por debates centrados en raza o género.
La consecuencia directa es que cada vez más personas sienten la necesidad de ocultar su neurodivergencia en el trabajo. Fingir “normalidad” se ha convertido en un mecanismo de defensa, pero uno que agota, confunde y erosiona la autenticidad. Porque el mensaje implícito es claro: “Si quieres pertenecer, no muestres quién eres”.
Esa presión tiene raíces antiguas. La historia de las personas neurodivergentes está marcada por el estigma, la burla y la invisibilización. Y aunque hoy se hable más del tema, los prejuicios persisten. Lo preocupante es que, en muchos lugares, ya no se discute abiertamente la neurodiversidad, como si fuera un tema incómodo o secundario. Pero sin conversación no hay cambio.
Cómo crear espacios más abiertos a todas las mentes
Aceptar la neurodiversidad no depende solo de leyes o políticas, sino de actitudes cotidianas. Es una forma de convivencia que empieza con algo tan simple como escuchar sin etiquetar. Y, a ver, si queremos construir entornos más justos, necesitamos pasar de la teoría a la práctica. Aquí algunas claves para hacerlo.
1. Reconocer la diferencia sin patologizar
Cada persona tiene una manera única de procesar la información. Reconocerlo implica dejar de ver los diagnósticos como límites y empezar a verlos como descripciones. No es romantizar la dificultad, sino entender que las estrategias deben adaptarse a las personas, no al revés.
2. Fomentar vínculos genuinos entre docentes, líderes y equipos
En el ámbito educativo y laboral, el acompañamiento cercano marca la diferencia. Un profesor o jefe que escucha, ajusta expectativas y valida los ritmos distintos puede transformar por completo la experiencia de aprendizaje o trabajo. La empatía institucional sí tiene efecto real.
3. Formar en conocimiento sobre neurodiversidad
Muchos profesionales quieren ayudar, pero no saben cómo. Por eso, ofrecer formación en temas de autismo, TDAH o dislexia permite actuar desde la comprensión y no desde el prejuicio. Cuanto más se entiende una diferencia, menos miedo genera.
4. Crear entornos psicológicamente seguros
Las personas neurodivergentes necesitan espacios donde puedan ser sin sentir que deben disimular. Esto incluye adaptar la comunicación, permitir pausas, usar distintas formas de expresión o ajustar estímulos sensoriales. Pequeños cambios hacen que la inclusión sea real y no simbólica.
5. Valorar la diversidad de pensamiento
La innovación nace de las diferencias. Equipos que incluyen distintas maneras de razonar y sentir tienden a ser más creativos y resilientes. Las ideas no surgen de la uniformidad, sino de la interacción entre perspectivas diversas. Eso también es neurodiversidad.
Hacia una comprensión más humana de la mente
Hablar de neurodiversidad no es una moda ni un favor hacia ciertos grupos; es reconocer la variedad natural del cerebro humano. Y, aunque aún haya resistencia, cada conversación abierta, cada gesto de empatía o cada ajuste consciente va sumando.

Esther Tomás Ruiz
Esther Tomás Ruiz
Psicóloga, coach y terapeuta de familia y parejas
La pregunta no es si las personas neurodivergentes deben adaptarse al mundo, sino si el mundo está dispuesto a adaptarse a ellas. Porque aceptar la diferencia no debilita una sociedad, la fortalece. Nos hace más honestos, más atentos y, sobre todo, más humanos.
Quizás, en unos años, mirar hacia atrás nos haga preguntarnos cómo tardamos tanto en entender algo tan sencillo: que no hay una única manera correcta de ser. Que la mente diversa también construye, aporta y transforma. Y que abrir los ojos a esa diversidad es, al final, abrirnos a una forma más completa de convivencia.
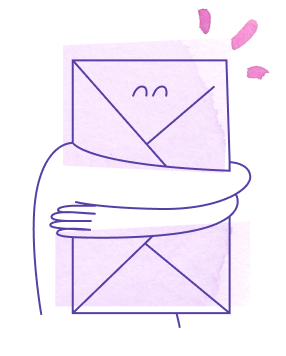
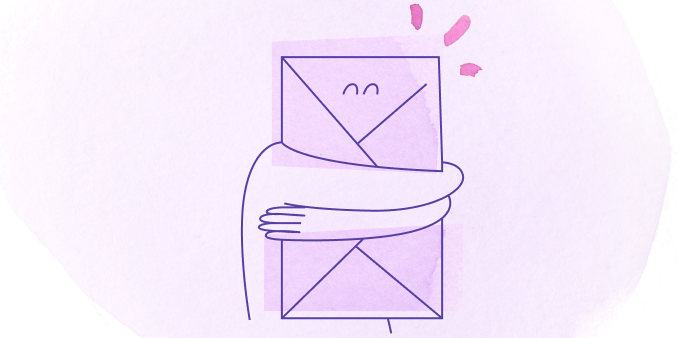
Newsletter PyM
La pasión por la psicología también en tu email
Únete y recibe artículos y contenidos exclusivos
Suscribiéndote aceptas la política de privacidad