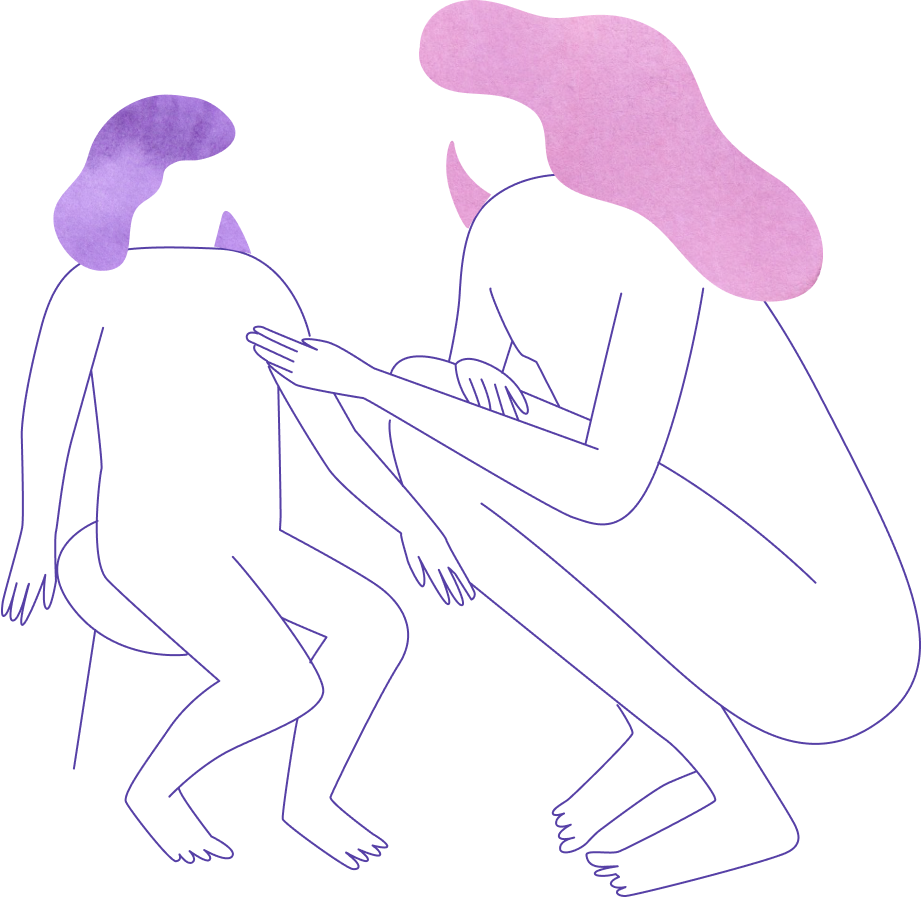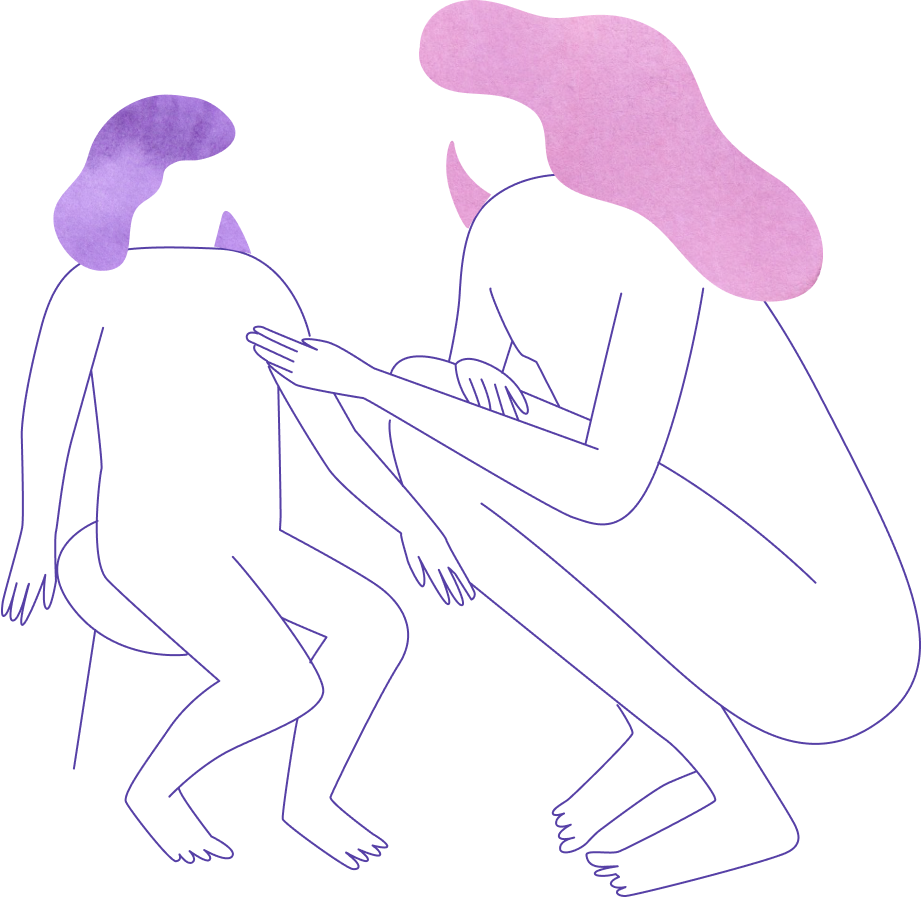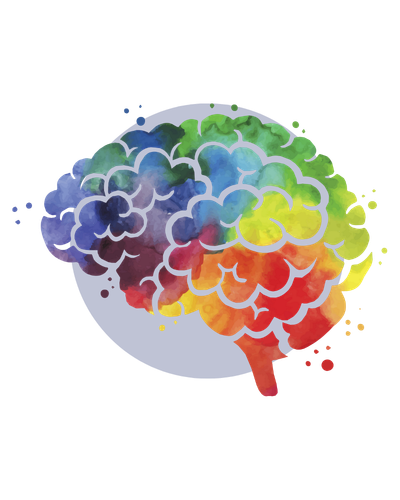La crianza infantil ha sido un tema de debate a lo largo de la historia. En el transcurso del tiempo, las corrientes o ideologías han ido cambiando, aunque han tendido a primar los enfoques autoritarios. Lamentablemente, a día de hoy, todavía persiste en muchas personas la falsa creencia de que el amor y el afecto físico pueden malcriar a los niños.
A lo largo de este artículo veremos en qué momento nace la teoría de J. B. Watson y por qué se ha mantenido en el tiempo. Analizaremos el impacto que esta teoría ha generado en la crianza y también la desmontamos mediante evidencia científica. Por último, hacemos un breve repaso de la situación actual.
Breve recorrido histórico: antes de Watson
J. B. Watson es una de las figuras más conocidas del conductismo del siglo XX. Sin embargo, antes de su propuesta sobre la crianza ya había discrepancia en las ideas que se tenían socialmente en relación con el amor, el afecto y la educación infantil.
Si hacemos un breve repaso histórico para comprender los antecedentes, podemos observar que tanto en la Antigüedad como en la Edad Media se consideraba que la infancia era una etapa en la cual los castigos y la disciplina estricta era necesaria para una correcta formación y un desarrollo adecuado. En muchas sociedades se creía firmemente que el amor y el afecto eran secundarios frente a la necesidad de inculcar obediencia y fortaleza.
Posteriormente, en el siglo XVIII empezaron a aparecer visiones algo más sensibles con la infancia como por ejemplo las aportaciones de Jean-Jacques Rosseau. El autor defendía que los niños eran buenos por naturaleza y que debían ser tratados con comprensión y guiados con cuidado en lugar de ser educados y sometidos a estrictos castigos. No obstante, aunque sus aportaciones influyeron en algunos pedagogos del siglo XIX, esta visión no era ampliamente compartida y la disciplina seguía siendo lo que predominaba en la mayoría de las sociedades .
A principios del siglo XX, se produjeron grandes cambios en la psicología y el conductismo cobró una gran popularidad. Fue entonces cuando se realizaron algunas investigaciones sobre la infancia y Watson planteó su teoría sobre la crianza. No fue sino hasta décadas después, que se empezó a investigar sobre los vínculos y se desarrolló la teoría del apego, aportando una nueva y más ajustada visión sobre las necesidades infantiles.
- Artículo relacionado: "Por qué los niños necesitan afecto y contacto físico para crecer sanos"
John B. Watson y el impacto de su discurso en la crianza
John B. Watson es considerado el padre del conductismo puesto que su idea de que el comportamiento es el resultado del condicionamiento y el ambiente revolucionó la psicología del siglo XX. Parte de su trabajo se centró en demostrar cómo las emociones podían ser inducidas y manipuladas mediante el aprendizaje asociativo.
Las propuestas teóricas de Watson, planteadas en su libro Psychological care of infant and child publicado en 1928, ejercieron una fuerte influencia en la sociedad del momento promoviendo un estilo educativo basado en la disciplina estricta, el distanciamiento y desapego emocional.
El autor consideraba que las muestras de afecto continuadas podían debilitar emocionalmente a los infantes. De hecho, afirmaba que las demostraciones de afecto en exceso promueven la inseguridad y la dependencia en las criaturas. Por tanto, sus recomendaciones se basan en la crianza con distancia emocional hacia los hijos, limitando los besos y los abrazos.
Mediante su experimento con el “Pequeño Albert” demostró que las emociones pueden ser condicionadas por estímulos externos. Con todo esto, su influencia en la sociedad del momento fue profunda y llevó a muchas familias y profesionales a adquirir este estilo educativo. Como consecuencia, gran parte de la crianza del siglo XX se ha basado en la distancia emocional y la escasez de afecto.
Desmontando su teoría
Unas décadas después, empezaron los avances en la investigación y teorización de la psicología infantil. Con estos procesos, aparecieron las primeras críticas a las propuestas de Watson. Una de las primeras, y también de las más contundentes, fue la refutación de J. Bowlby con su teoría del apego.
Según esta nueva propuesta teórica, la conexión emocional entre el infante y sus principales figuras cuidadoras es necesaria para que pueda darse un correcto y saludable desarrollo. De hecho, demostró que las criaturas que habían sido privadas de afecto y cariño mostraban mayores niveles de ansiedad, inseguridad y dificultades en las relaciones interpersonales.
El estudio realizado por H. Harlow en 1958 también demostró la importancia del contacto físico en la crianza. Los resultados aportados por este autor permitían desmontar la idea que Watson defendía y, a su vez, consolidaba y confirmaba el hecho de que el afecto y sus demostraciones mediante el contacto físico son cruciales para el desarrollo emocional saludable de las criaturas.
Actualmente, disponemos de una gran variedad de recientes estudios neurológicos que demuestran que el contacto afectivo que los padres brindan a las criaturas permite la liberación de oxitocina. Esta hormona, conocida como la hormona del amor, es clave en la formación de vínculos emocionales y la regulación del estrés.
Con toda la evidencia disponible hoy en día, podemos afirmar que aquellos niños que crecen en un entorno en el que hay escasez de afecto y demostraciones afectivas a nivel físico tienden a presentar niveles de cortisol más elevados. Esta sustancia es conocida como la hormona del estrés y altos niveles pueden implicar mayor ansiedad y el desarrollo de patologías a medio y largo plazo.
¿Sigue vigente su idea en la actualidad?
Lamentablemente, a pesar de que disponemos de evidencia científica más que suficiente para refutar y desacreditar la teoría de J. B. Watson, sigue persistiendo en muchos sectores de la sociedad la creencia de que el amor y el cariño pueden “malcriar” a las criaturas.
Por suerte, cada vez son más los expertos en salud, educación, crianza y desarrollo los que potencian y promueven la idea de que los límites son necesarios, pero el amor incondicional y el afecto también. Establecer límites no implica tener que hacerlo de forma autoritaria e irrespetuosa. Se pueden poner límites a las criaturas desde el respeto.
Aunque hay muchas diferencias culturales en la forma de percibir el amor y las demostraciones de cariño, la evidencia científica es clara y afirma que el amor no malcría. Al contrario, el contacto afectivo es necesario para un desarrollo saludable puesto que fortalece la sensación de seguridad y fomenta el bienestar emocional de los niños y las niñas.
¿Te interesa este contenido?
¡Suscríbete a “La vida con hijos”!
Nuevo newsletter de contenido exclusivo sobre crianza, educación y pareja.
Al unirte, aceptas recibir comunicaciones vía email y aceptas los Términos y Condiciones.